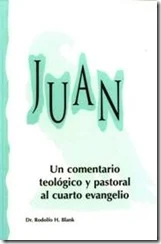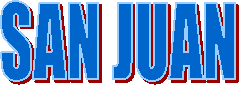Un comentário teológico y pastoral ai cuarto evangelio
Dr. Rodolfo H. Blank
Editoria
Concórdia.
E.U.A
1999
Capítulo 1
1.1-2: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Los manuscritos más antiguos de los cuatro evangelios no llevaban los títulos que tienen nuestras biblias modernas. Es decir, el título original del libro que estamos estudiando no era: El santo evangelio según San Juan. Los manuscritos antiguos con frecuencia recibían sus títulos de las primeras palabras que aparecen en ellos. Así, es muy probable que el título original de este evangelio fuese: En el principio (' Ev a.QJr\ en griego). Estas son las mismas palabras con las que comienza el primer libro del A.T., Génesis. La semejanza entre Génesis 1.1 y Juan 1.1 es intencional. El autor del cuarto evangelio no solamente está identificando a Cristo con el Logos, la luz y la vida que actuaron en la primera creación, sino que está confesando que Cristo es la luz y la vida de la nueva creación. Jesucristo es el agente por medio del cual viene la nueva creación. Com la venida de Jesucristo al mundo comienzan los cielos nuevos y la tierra nueva de los cuales han hablado los profetas. La luz que se manifiesta en Jesucristo es la luz escatológica de la nueva creación (Jeremías 1981.80).
1.3: Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
En muchas formas de gnosticismo y en muchas religiones orientales se niega que el mundo material haya sido creado por Dios. Según estas creencias, un dios espiritual no puede rebajarse para crear lo material. Por eso, en esas religiones es común un dualismo cósmico según el cual el mundo espiritual fue creado por la deidad suprema, pero el mundo material fue creado por un dios inferior o demiurgo. Algunas ramas del gnosticismo hasta enseñan que el mundo material fue creado por Satanás. El hereje Marción de Ponto (150 d.C.) enseñó que el padre de Jesucristo no era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Según Marción, Jehová, el creador de la tierra y del mundo material, es un dios de guerras, sangre y violencia, mientras que el padre de Jesucristo es el creador del cielo y del mundo espiritual. El es el Dios de amor. La iglesia apostólica se opuso a Marción y a semejantes opiniones gnósticas al afirmar en el Credo Apostólico: "Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra." Juan también se opone a tales ideas al proclamar que, tanto el mundo espiritual como el material, fueron creados por el Padre y por el Logos (Painter 1991.121).
1.4-5: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Al igual que en el relato de la creación en Génesis 1, leemos aquí que Dios hizo una separación entre la luz y las tinieblas. En Génesis 1 se habla de una separación física de la luz y de la oscuridad; en cambio Juan 1 usa el mismo lenguaje para hablar de separaciones que existen en los ámbitos religiosos, éticos y sociales. La venida del Logos al mundo resulta en una separación entre los hijos de Dios (Juan 1.12) que son los hijos de la luz (Juan 12.35) y los hijos del diablo, que son los oponentes humanos de Jesús (Pageis 1994.41). En estos versículos y en los que siguen encontramos una variedad poco común de poesía bíblica. La poesía del antiguo medio-oriente solía usar tres diferentes tipos de paralelismo, a saber: paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. En el primer capítulo de Juan, en cambio, encontramos una cuarta variedad de paralelismo, conocida como paralelismo climático o de grada. Se llama así porque cada nueva línea desarrolla una palabra tomada de la línea anterior. Las palabras escogidas se elevan a una grada más alta hasta llegar a un climax o punto culminante. El que lee esta clase de poesía siente que está subiendo una escalera. Otro ejemplo de esta clase de poesía en el N.T. se halla en Marcos 9.37. El uso de este tipo de paralelismo en Juan 1.1-18 es uno de los indicios más fuertes de que se trata de un himno cristológico de la iglesia primitiva, que ha sido adaptado y modificado por el autor del cuarto evangelio para servir como una introducción a su obra (Jeremías 1981.75).
Por la carta que el gobernador Plinio escribió al emperador romano Trajano en la primera parte del segundo siglo, sabemos que los primeros cristianos entonaban muchos himnos y canciones espirituales a Cristo. Otros himnos cristológicos en el N.T. son Filipenses 2.6-11; Colosenses 1.15-20; 1 Timoteo 3.16 y 2 Timoteo 2.11-13. Los himnos cristológicos de la iglesia primitiva narraban y predicaban la historia de Cristo. Se entonaba la historia de salvación en forma de salmos y cantos espirituales.
1.6-8: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
A diferencia de los versículos 1-5 y 9-13, los versículos 6-8 no están escritos en forma poética, sino en forma narrativa. Por eso, muchos estudiosos suponen que los versículos 6-8 no formaban parte del himno cristológico que adaptó Juan para la introducción de su evangelio, sino que fueron escritos por el mismo evangelista y añadidos por él al himno. Evidentemente el papel de Juan el Bautista en el plan de la salvación era un tema muy importante para el evangelista, tal vez porque él mismo había sido discípulo del Bautista, o porque el evangelista estaba tratando de evangelizar a los seguidores del Bautista que todavía no creían en Jesús, sino que creían equivocadamente que Juan el Bautista era el Mesías.
1.9-11: Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Varios textos del A.T. y de los libros apócrifos hablan de la triste suerte de la sabiduría, que no pudo encontrar una habitación entre los moradores de la tierra (1 Enoc 42.1-2; Eclesiástico 24.2-22). Se debe notar que la frase "alumbrar a todo hombre" no se refiere a14 una luz interior que se encuentra en el alma de cada ser humano y por medio de la cual cada uno puede descubrir y aprovechar su propio potencial divino. Así es como muchos místicos y seguidores de la metafísica han interpretado este versículo.
Pero "alumbrar" aquí quiere decir echar luz para revelar lo que está en lo oscuro, así como en Juan 3.19-21. Con la venida de Jesús, las malas obras que hacen los hombres quedan reveladas como tales. Si comparamos nuestras obras con las de otras personas, tendremos, quizás, con qué justificamos a nosotros mismos. Pero si comparamos nuestras obras con las de Jesús, podremos ver cuan oscuras son. La palabra luz ((po>9 en griego) es una de las palabras claves del evangelio de Juan. Se encuentra 6 veces en el prólogo (v. 4, 5, 7, 8, 9) y 17 veces en el resto del libro. Estudiaremos más a fondo el concepto de luz en el cuarto evangelio en nuestro análisis de los capítulos 7 y 8, donde Jesús se identifica a sí mismo como la luz del mundo. Es interesante notar que la oposición al Logos comienza tan pronto como él llega al mundo. Los que resisten el mensaje del evangelio no lo hacen porque se oponen a la idea de Dios o de la existencia de un Logos en las regiones celestiales. Más bien, lo que no soportan es la idea de la encamación del Logos. Les repugna que un Dios santo, transcendente e infinito, se comprometa y humille uniéndose con la materia inferior, pecaminosa, finita y mortal.
1.12-13: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios.
Ya hemos visto que Juan presenta a Jesús como el autor de una nueva creación. El mismo es la luz de esta nueva creación y por medio de él se disiparán las tinieblas que cubren el mundo. El Logos no solamente es el autor de una nueva creación, sino también de una nueva humanidad (Salas 1993.29). Esta nueva humanidad comprende a los que son guiados, no por los sentidos, ni por la sabiduría de este mundo, ni por el legalismo, sino por la fe. El que ha llegado a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ha nacido de nuevo. En el nacimiento físico, un bebé nace por la voluntad de sus progenitores. Pero no es así el nuevo nacimiento de los cristianos. El nacimiento de un bebé viene con el derramamiento de la sangre de la madre al dar a luz, pero el nuevo nacimiento de un discípulo de Jesús depende del derramamiento de la sangre de Jesús (Juan 19.34; 1 Juan 1.7). El nacimiento de un bebé es el resultado de un proceso natural, pero el nuevo nacimiento de un discípulo es el resultado de la operación de la Palabra. El tema del nuevo nacimiento será tratado con más detalle en el relato del diálogo entre Jesús y Nicodemo en Juan 3. El evangelista enfatiza que todos los que creyeron en el Logos llegaron a ser hijos de Dios. La palabra todos indica universalidad e incluye tanto a judíos como a gentiles, samaritanos y personas consideradas como demasiado pecaminosas para ser incluidas en el reino de Dios (el ciego de nacimiento, la mujer descubierta en adulterio, la mujer samaritana). Uno llega a ser hijo de Dios, no en base a su propia justicia, santidad o rectitud, sino en base a que ha sido limpiado por la sangre de Jesús y adoptado por Dios en el bautismo. Uno llega a ser hijo de Dios por adopción y no por nacer de padres judíos (Hendriksen 1981.86).
1.14: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Juan afirma que el mismo creador del universo vino al mundo y llegó a ser un ser humano, de carne y sangre humana. Entre los griegos, los romanos y sus contemporáneos existían tradiciones que relataban cómo diferentes dioses habían venido a la tierra, y durante un tiempo habían tomado la forma de un ser humano. El poeta romano Ovidio cuenta que una vez los dioses Júpiter y Mercurio vinieron a la tierra disfrazados como seres humanos. Anduvieron por mucho tiempo buscando un lugar para descansar. Por fm, encontraron refugio en la casa de dos ancianos, Filemón y su esposa Baucis. Después premiaron a los dos ancianos por su hospitalidad (Talbert 1977.55). Lo que pasó con Pablo y Bernabé en Hechos 14.8-18 nos muestra que la leyenda relatada por Ovidio era bien conocida en el mundo antiguo. Sin embargo, este relato de Ovidio y muchos otros parecidos de la época del N.T. nunca hablan de un dios que se encama y que llega a ser un verdadero ser humano. Los dioses simplemente se hicieron pasar por seres humanos por un momento. La idea de una verdadera encamación era sumamente repugnante para la mente helenística, porque la palabra carne (oági; en griego) se usaba comúnmente para describir al ser humano en su fragilidad y mortalidad. Se usa la palabra carne para expresar desprecio y desdén por la existencia humana. Decir que Dios se manifestó en carne humana, equivale a afirmar que en Dios hubo abatimiento, degradación y envilecimiento. Esto sería una gran ofensa, tanto para judíos como para griegos, como afirma San Pablo cuando dice que Cristo crucificado es "para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura" (1 Corintios 1.23). En el Corpus Hermeticum 10.25 leemos: "Ninguno de los dioses celestiales dejará los límites del cielo para bajar a la tierra." El filósofo pagano, Celso, se burlaba de los creyentes diciendo: "O judíos y cristianos, ningún dios o hijo de dios vino o vendrá a la tierra" (Talbert 1977.77). Los adeptos de otras religiones contemporáneas podían aceptar que los seres humanos pudieran ser transformados y convertidos en seres divinos pero no podían aceptar que Dios pudiera transformarse y convertirse en un ser humano.
El verbo griego ¿•yeveto que se traduce "fue hecho", en combinaciones con un sustantivo predicado se usa para indicar un cambio en una persona o cosa. Se aplica a personas y cosas que cambian su naturaleza para entrar en una nueva condición (Schnelle 1992.221). En otras palabras, el Logas pasó por un gran cambio; llegó a ser lo que no había sido antes: un verdadero ser humano. Llegó a ser un 16 verdadero hombre sin perder su identidad divina. Para expresar lo que pasó en la encamación, los teólogos han utilizado la palabra "asumir." Quenstedt, por ejemplo, declara que la encamación "no fue por transmutación, ni por conversión sino por asumir la carne." (non per transmutationem aut conversionem, sed per assumptionem) (Cranfíeld 1982.215). Este énfasis en la encamación de Jesús en el prólogo del evangelio nos muestra que uno de los propósitos del evangelio de Juan era atacar las herejías docetistas que negaban que nuestro Señor fuera un hombre verdadero.
El divino y preexistente Lagos no solamente se hizo un ser humano, sino que también vivió la vida de un verdadero ser humano "entre nosotros." Juan enfatiza este aspecto de la encamación al declarar: "y habitó entre nosotros." Literalmente, la palabra griega que se traduce como "habitar" (éoKrjvcooev) quiere decir levantar o extender un tabernáculo. El tabernáculo era el lugar en el cual la gloria y la presencia de Dios se manifestaban en el A.T. (Éxodo 40.34 ss). El salmista anuncia la gloria de Dios que entra por las puertas del templo (Salmo 24.7 ss) y que se manifiesta en Sión (Salmo 102.16). La gloria de Dios en el A.T. es el esplendor y el poder divinos revelados en los milagros y señales en Egipto (Números 14.22) y en la entrega de la Ley. En muchas partes de la Biblia la frase "hizo su tabernáculo entre nosotros" quiere decir que Dios se hizo presente entre los seres humanos. A menudo en la literatura bíblica se usa la palabra tabernáculo como sinónimo de cuerpo humano. En 2 Corintios 5.1 San Pablo declara: "Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos." Véase también 2 Pedro 1.13-14 y Sabiduría de Salomón 9.15. Muchas referencias en la literatura bíblica también hablan de que la sabiduría busca entre los seres humanos un lugar para hacer su habitación (tabernáculo), Eclesiástico 24.4; Baruc 3.38; 1 Enoc 42.2. El punto culminante en el prólogo es la aseveración en la última parte del versículo 14: "y vimos su gloria." Es precisamente cuando se humilla, se encama y se hace un verdadero ser humano para poder salvamos, que el Lagos revela su gloria. La gloria de Dios en la bajeza de la cruz, pone de manifiesto que Dios es amor y no una deidad platónica desapasionada, desinteresada y alejada, a quien no le importan nuestros sufrimientos y nuestras lágrimas. Así, podemos ver que el prólogo del evangelio es la confesión de fe de los creyentes que por la gracia divina han llegado a conocer la verdadera naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Precisamente porque han llegado a ver que Dios es amor es que elevan al cielo el himno cristológico de Juan 1.1-18 como su canto de adoración y alabanza. Se puede observar en el desarrollo del gran himno cristológico de Juan 1.1-18 un notable cambio de énfasis. El himno comienza hablando de la preexistencia del Verbo con Dios y de la identificación del Verbo con la luz y la vida primordial. Estos son temas sumamente filosóficos, esotéricos y misteriosos. Son temas que estudiaban y discutían los eruditos, los escribas y los filósofos. Son temas aparentemente muy alejados de las situaciones concretas de los que trabajan, sufren, luchan y mueren aquí en el mundo. Pero, poco a poco, el énfasis del himno se mueve del polo esotérico y filosófico al de la vida real que vivimos, al de carne y hueso en el tiempo, al del espacio y de la historia. Muy sutilmente el himno cristológico afirma que en realidad no llegamos a conocer a Dios por medio de las discusiones y prácticas esotéricas de los filósofos, gnósticos y místicos; sólo lo llegamos a conocer cuando se presenta como un hombre específico, que comparte nuestra existencia, y se ofrece en sacrificio por nosotros sobre una cruz. No le preocupan mucho a Satanás las discusiones de los eruditos sobre la existencia de un logos o un Dios que habita en soledad inalcanzable, en algún rincón alejado del universo. En cambio, lo que sí hace temblar de terror a los principados y potestades infernales es el anuncio de que el Logos ha venido en carne y sangre y que ha invadido el tiempo, el espacio y la historia para librar a los seres humanos del pecado, la muerte y el poder del diablo. Así, la palabra de Dios, que una vez fue grabada en las dos tablas de piedra ahora ha sido grabada en la carne humana de Jesucristo. La gloria de Dios, que en un principio se manifestó en el templo de Jerusalén, ahora se ve en Jesucristo. El es la presencia real de Dios entre los seres humanos. Como antes se veía la gloria de Dios en el monte Sión (Salmo 24.7 ss), o en la columna de fuego, o en Moisés (Éxodo 34.4-7), ahora se la ve en las palabras y hechos de Jesucristo. Antes Moisés entraba en el tabernáculo para encontrarse con Dios y escuchar su voz; ahora los hombres pueden encontrar a Dios y escuchar su voz en la carne de Jesucristo. Jesucristo, el Logos que se hizo carne, es ahora la shekinah de Dios, el lugar de contacto entre Dios y los hombres (Mowvley 1984.136). En el A.T. los hebreos usaban la palabra shekinah para designar esa presencia luminosa de Dios que se les manifestó a lo largo de su historia. Fue la shekinah, la gloria luminosa de Jehová, la que apareció en la nube que guiaba a los israelitas en el desierto (Éxodo 16.10) y la que reposó sobre el monte Sinaí cuando Moisés subió para estar en la presencia de Dios. Hablando de la shekinah, el libro de Éxodo declara: "Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel" (24.16). Fue la shekinah lo que vio Moisés cuando pidió a Jehová permiso para ver su gloria (Éxodo 33.18). Fue la shekinah de Jehová la que llenó con tanto temor a los pastores en el campo de Belén: "y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor" (Lucas 2.9). En el Miarás, Cantar de los Cantares Rabbá los rabinos enseñaron que la shekinah de Jehová descendía y ascendía de la tierra según la justicia y la pecaminosidad de los hombres. En el jardín de Edén la shekinah habitaba entre los hombres, pero cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la shekinah se apartó de ellos y ascendió al primer cielo. Cuando Caín mató a su hermano Abel, la shekinah se 18 apartó aún más y ascendió al segundo cielo. Y así sucesivamente, con cada pecado mencionado en la historia primitiva (Lamec, la generación de la torre de Babel, los habitantes de Sodoma, etc.), la shekinah ascendió un cielo más, hasta que llegó al séptimo cielo. Pero con cada patriarca (Abraham, Isaac, Jacob, Leví, etc.) la shekinah descendió un cielo y se acercó más a la tierra (Odeberg 1968.93; Girón Blanc 1991.243). La afirmación tremenda y sorprendente del evangelio según San Juan es que en la carne y sangre de Jesucristo la shekinah ha bajado nuevamente a la tierra y es accesible a los que han creído en el nombre de Jesús. Nota Litúrgica: Juan 1.1-14 es el santo evangelio para la fiesta de la Santa Trinidad en el leccionario tradicional de un año que se encuentra en el himnario Culto Cristiano. En el leccionario de tres años en \Cantad al Señorf, Juan 1.1-14 es el santo evangelio para la madrugada de la Navidad en los años A, B & C. En el leccionario de cuatro años del grupo litúrgico interconfesional de Gran Bretaña Juan 1.1-Hesel santo evangelio para el 9° domingo antes de la Navidad en el año D, año de San Juan. A la vez, es el santo evangelio para la Noche Buena en el año C, año de San Lucas y para el día de la Navidad en los años A, B & D.
1.15: Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo
decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo.
El papel primordial de Juan el Bautista en el cuarto evangelio es ser testigo de Cristo. Como tal, Juan es el último de una larga cadena de testigos y profetas del A.T. que señalaban al Cristo prometido. Estos profetas, según 1 Pedro 1.10-11, "profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. "La palabra clamó (KeKpayev en griego) es un término técnico que usaban los rabinos para señalar la voz fuerte de un profeta que quiere que todos lo oigan (véase también Apocalipsis 7.2 y Romanos 9.27).
La frase: "antes de mí", es una de las muchas en Juan que tiene un doble entido. Aquí, "antes de mí" quiere decir: antes en autoridad y antes en tiempo. Juan el Bautista declara que la autoridad de Jesús es mayor que la suya. A la vez significa que Jesús comenzó su ministerio en la eternidad, mucho antes que Juan. Es precisamente porque Jesús viene del Padre que su autoridad es mayor que la de Juan.
1.16-17: Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Los discípulos recibieron de Jesús la plenitud que Juan el Bautista había proclamado: el Espíritu Santo. Recibieron gracia sobre gracia. Esto quiere decir que cada don o bendición que recibimos en la vida, lo recibimos en virtud de la gracia de Dios manifestada en la encamación, el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Las bendiciones de gracia que recibimos nos son dadas, no en base a algo que nosotros hayamos logrado, sino en base a lo que Cristo logró por nosotros. Moisés dio la ley a Israel, pero la ley no da vida, sino muerte. La ley es un buen don de Dios a su pueblo, un don que promete vida a los que la guardan, pero puesto que los seres humanos no la guardan, la ley los acusa, condena y mata. En Romanos 7.10 San Pablo declara: "Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte." Es por esto que Jesucristo fue enviado por el Padre, para dar lo que la ley no podía dar: gracia y verdad. Aunque Juan 1.14 y 16 son los únicos textos en el cuarto evangelio en el que aparece la palabra gracia (/agís en griego), es una de las palabras favoritas del apóstol San Pablo, y en sus escritos gracia quiere decir el amor inmerecido de Dios manifestado a nosotros en su Hijo, Jesucristo. Muchos autores católicorromanos tradicionales han escrito sobre la gracia como si fuera una sustancia divina impartida a los fíeles por medio de los sacramentos. Pero tener gracia o recibir gracia no quiere decir que hemos recibido en nuestras vidas una sustancia mágica o divina, más bien quiere decir que gozamos del favor y la misericordia de Dios a ausa del sacrificio de Jesucristo. En la Biblia, la gracia no es una cualidad o actitud humana, sino una actitud o atributo de Dios según el cual él nos mira con favor y no con ira.
1.18: A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.
Lo que se nos dice aquí, en la última estrofa del himno cristológico, es que en Jesucristo el Dios desconocido e invisible se nos da a conocer. Para el profesor Joachim Jeremías, tenemos en Juan 1.18 una de las declaraciones más profundas y bellas de toda la Biblia. Jeremías, en su comentario sobre este versículo, hace referencia a las palabras que escribió San Ignacio a los magnesios cuando estaba en camino hacia al martirio. Ignacio nos dice que "Dios se manifestó a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, el cual es su Palabra, que procedió del silencio, y en todo agradó a Aquel que lo había enviado" (Ruiz Bueno 1947.93). Al decir que Jesucristo procedió del silencio, Ignacio se está refiriendo a una noción de los rabinos que en varios de sus escritos se refieren a Dios usando la palabra silencio. En su exégesis de Génesis 1.3 los rabinos preguntaban: "¿Que existía antes de que Dios hablara en la creación del universo?" La respuesta que daban los mismos rabinos era: "El silencio de Dios." En el helenismo el término silencio llegó a ser un símbolo del dios altísimo. Para muchos filósofos y sabios, el más alto de los dioses era aquel que nunca hablaba. Los fieles de las religiones antiguas anhelaban escuchar la voz del dios del silencio. En la gran liturgia del dios Mithra, escrita en el siglo IV d.C., se encuentra la oración de un místico quien, amenazado por las fuerzas ocultas de las estrellas, eleva una plegaria al silencio. La oración reza así: "Silencio, silencio, silencio, símbolo del dios eterno e inmortal, cúbreme debajo de tus alas, oh silencio."
En respuesta a la oración de aquel sabio, la iglesia canta el himno cristológico del prólogo de Juan. En su canto la iglesia proclama: "Dios ya no está callado, él habla. Es verdad que él ya ha actuado, revelando su poder eterno a través de la creación. Ha dado a conocer su santa voluntad por medio de los profetas. Pero a pesar de todo esto. Dios era un ser lleno de misterio, incomprensible, inescrutable, invisible, escondido detrás de principados y potestades, escondido detrás de tribulaciones y ansiedades, escondido detrás de su máscara. Pero hay un lugar en el cual Dios se quitó la máscara y nos abrió su corazón. Hay un punto en el cual Dios nos habló claramente. Esto ha sucedido en Jesús de Nazaret y en su sacrificio en la cruz. Dios ya no está más callado. El gran Dios-silencio ha hablado. Jesucristo es la palabra con la cual Dios ha roto su silencio" (Jeremías 1981.88-90). Nota litúrgica: En el leccionario de tres años en el himnario ¡Cantad al Señor!
Juan 1.1-18 es el evangelio para el segundo domingo después de Navidad durante los años A, B y C. Puesto que Juan 1.1-18 tiene que ver con la actividad del Verbo en la creación del mundo, este texto se presta admirablemente para ser usado como una lectura para el día del Año Nuevo cuando celebramos el cumpleaños de la maravillosa creación de Dios.
En el leccionario de cuatro años del grupo litúrgico interconfesional de ran Bretaña, Juan 1.14-18 es el santo evangelio para el segundo domingo después de Navidad en el año D, año de San Juan. La misma lectura es el santo evangelio para el segundo domingo después de Navidad en el leccionario tradicional de un año que aparece en Culto Cristiano.
En el año 1960 se publicó un libro muy controversial sobre el cuarto evangelio y el sistema de leccionarios utilizados por los judíos en los tiempos neotestamentarios. El autor del libro, Aileen Guilding, sostiene que el evangelista organizó el material que contiene el cuarto evangelio para ser leído en los servicios de la sinagoga judía durante el período cuando muchos creyentes judíos todavía participaban de los servicios en la sinagoga, o sea, antes del tiempo cuando los creyentes en Cristo fueron expulsados de las mismas. Se sabe que en las sinagogas judías en Palestina, Egipto, Babilonia y otros países existía un leccionario según el cual se leía todo el Pentateuco durante los diferentes sábados del año eclesiástico judío. En algunas partes se usaba un leccionario de tres años y en otras partes uno de un año. Estas lecturas del Pentateuco se llamaban seder. Para cada seder había un salmo y una lectura de uno de los libros proféticos que correspondía al tema del seder. Estas lecturas de los libros proféticos se llamaban haphtoroth. Nuestro sistema de leer cada domingo una lección de un evangelio, otra de una epístola y otra del A.T. es una adaptación del sistema sinagoeal de los judíos. Según la Dra. Guilding, los diferentes textos en el evangelio de Juan fueron organizados para ser leídos en la sinagoga durante las principales fiestas judías con el fin de señalar que las diferentes fiestas, ceremonias e instituciones judías, se cumplieron en Cristo. Aunque se carece de la evidencia necesaria para comprobar o refutar la tesis de la Dra. Guilding, es interesante notar que los textos del A.T. citados por ella en muchas oportunidades, arrojan mucha luz sobre la interpretación de ciertos pasajes en el cuarto evangelio.
La Dra. Guilding cree que la intención del evangelista era que Juan 1.1-18 fuera leído en la sinagoga durante la fiesta del Año Nuevo. Según una tradición rabínica, el mundo fue creado el primer día del mes de tishri, Rosh Hashanah. Según Éxodo 40.2 el tabernáculo fue dedicado el primer día de tishri, el día del Año Nuevo, como un lugar donde podía habitar la gloria de Dios. Este tema del tabernáculo como habitación de la gloria de Dios oncuerda con Juan 1.14 donde dice que "el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria."
Según la Dra. Guilding un tema que se repite en todos los episodios en los primeros cuatro capítulos de San Juan es el del templo de Dios. Juan 1 menciona la creación del universo. Aún antes de la construcción del tabernáculo o del primer templo, el universo fue el templo o la habitación de Dios. Como dice la Escritura: "El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?" (Hechos 7.49-50). Otro templo de Dios fue el tabernáculo, y después el templo de Salomón. Pero según Juan, capítulos 1-4, Dios se ha establecido definitivamente en un nuevo templo: el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Veremos cómo este tema se desarrolla en el relato de la purificación del templo, en Juan 2, y la conversación de Jesús con la mujer samaritana acerca del lugar donde Dios debe ser adorado, en Juan 4.
1.19: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? Cada uno de los cuatro evangelios comienza la historia del ministerio público de Jesús relatando la actividad de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas del A.T. Así como el cuarto evangelio nos presenta a Jesucristo como el evangelio en persona, Juan el Bautista es la ley en persona. El evangelio de Juan no nos da mucha información sobre la infancia de Juan el Bautista ni del contenido de sus sermones, probablemente porque el autor daba por sentado que sus lectores ya conocían los tres evangelios sinópticos.
Según los sinópticos, sabemos que Juan era el hijo del sacerdote Zacarías y e su esposa Elisabet, una pariente de la virgen María. Al igual que Abraham y Sara, Zacarías y Elisabet ya habían pasado la edad de poder tener hijos, pero Dios, para quien nada es imposible, actuó en sus vidas y les dio un hijo en la vejez. El papel de Juan era el de ser precursor del mesías. El libro de San Lucas nos dice que Juan el Bautista "se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta su manifestación a Israel" (2.80). En base a esta mención de Juan en el desierto, varios intérpretes han alegado que Juan el Bautista pasó algún tiempo con una secta separatista y ultra-estricta que tenía un centro monástico cerca del Mar Muerto, en el desierto de Judea. Esta secta era la de los esenios. Hasta el año 1947 lo único que sabíamos de los esenios era lo que escribe sobre ellos el historiador Josefo, de que eran un grupo de judíos, más estrictos todavía que los fariseos, que se habían apartado de los saduceos, los fariseos y los servicios del templo porque consideraban que los representantes oficiales del judaismo habían traicionado la fe de los profetas. Con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en unas cuevas cerca de las ruinas de la comunidad monástica esénica en Qumram, hemos llegado a saber más de los esenios y de sus creencias. Los que afirman que hay un nexo entre Juan el Bautista y los esenios dan varias razones para tal opinión: 1- Los esenios vivían en el desierto preparándose para el último conflicto entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Juan, com los esenios, utilizó Isaías 40.3 para describir su estancia en el desierto. 2- Ambos daban mucha importancia al bautismo. Los miembros de la secta de Qumrán no solamente e bautizaban todos los años, sino que también tenían la esperanza de un futuro autismo con el Espíritu Santo que pondría fin al espíritu maligno y purificaría a os creyentes de todas las prácticas malignas. 3- Ambos esperaban la pronta venida el mesías, el cual pondría fin a la dominación de los gentiles y de sus lacayos, los acerdotes judíos que apoyaban las prácticas paganas de los gentiles. Como los profetas del A.T., Juan el Bautista denunciaba públicamente los pecados del pueblo y de sus líderes. En particular, denunció el adulterio del tetrarca Heredes Antipas, gobernador de Galilea y Perea, quien se había casado con la mujer de su hermano Felipe. Sus predicaciones en contra de Antipas y de su mujer Herodías fueron la causa de su encarcelamiento y posterior decapitación. Con toda probabilidad la actividad evangelizadora de Juan el Bautista comenzó en el otoño del año 27 d.C. Es poco probable que los acontecimientos relatados en Juan 1.19-34 ocurrieran en el verano, cuando el calor en el valle del Jordán es casi insoportable. En cambio, durante el otoño y el invierno el valle del Jordán goza de un clima tropical agradable y placentero, mientras el resto del país sufre nevadas y fríos vientos invernales. Para aprovechar el clima tropical del Jordán durante los meses de invierno, el rey Herodes el Grande había construido un palacio en la ciudad de Jericó. Cada invierno la corte de Herodes se trasladaba a Jericó ara escapar del clima frío del resto de Palestina. Para deleite de sus cortesanos, oficiales, ministros y huéspedes, Herodes mandó construir en Jericó un hipódromo, un anfiteatro, varias piscinas y acomodaciones de lujo.
Así como muchas familias hoy en día, especialmente las de clase acomodada, viajan a lugares tropicales para evitar los rigores del invierno, así muchos ministros, oficiales, siervos, soldados, eclesiásticos y comerciantes judíos acostumbraban escapar del frío y de la nieve de Jerusalén para pasar ese tiempo en el trópico paradisíaco que era Jericó y el valle del Jordán. Muchos de estos turistas formaban parte de la muchedumbre que escuchaba los mensajes del nuevo profeta que se había levantado en el pueblo de Israel.
Es probable que Juan comiera solamente langostas y miel silvestre, y asara mucho tiempo en ayunos, para expresar su rechazo a los excesos y despilfarro de las clases pudientes en Israel. Así también se identificaba con los pobres que pasa ban hambre. Quizás por eso tampoco se vestía a la última moda, sino con pieles de animales salvajes como si fuera una especie de salvaje. A su manera, Juan estaba protestando en contra de la púrpura y el lino fino con que se vestían los ricos. Juan el Bautista habitaba en el desierto y no en las mansiones lujosas que Heredes había construido para sus cortesanos en Jericó. Aquí tenemos otra protesta profética en contra de la gran brecha que existía entre la existencia infrahumana de los pobres y el lujo en que vivían las clases dominantes. El ejemplo de Juan nos llama a que protestemos en contra de las injusticias sociales de nuestros días. A la vez nos advierte también en contra de los peligros que nos ofrecen el culto a la auto-realización, nuestra sociedad de consumo, y la filosofía de vida que se basa en el lema: "Haz lo que te parezca." Juan ya había reunido un considerable grupo de discípulos cuando Jesús llegó al valle del Jordán, pues ya había recibido la visita de una comisión oficial enviada por las autoridades en Jerusalén. La llegada de esta comisión de sacerdotes y levitas nos muestra que entre los judíos existía una gran expectativa mesiánica. Los sacerdotes y levitas habían llegado de Jerusalén para determinar si Juan el Bautista pudiera ser el mesías esperado. La pregunta: "Tú, ¿quién eres?" en realidad quiere decir: "¿Eres tú el mesías?"
1.20-23: Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le pre-guntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elias? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
La delegación que viene a Juan desde Jerusalén le pregunta: "¿Eres tú Elias? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Profeta?" Entre los diferentes grupos y sectas de judíos que existían dentro y afuera de Palestina en el tiempo del N.T. había una gran vanedad de creencias y esperanzas mesiánicas. Entre los escritos del Mar Muerto encontrados en unas cuevas cerca de las ruinas de la comunidad esénica de Qumram hay textos que muestran que entre algunos grupos de judíos existía la expectativa de que vendría no solamente uno sino dos mesías en compañía de un profeta mesiánico. En 9.11 de la Regla de Comunidad (uno de los escritos de Qumram) reza así: "hasta que venga el profeta y los mesías de Aarón e Israel." O sea, se esperaba la venida de un profeta mesiánico, un sacerdote (el mesías de Aarón) y un rey (el mesías de Israel). Como sabemos, Jesús llegó a cumplir con las funciones de profeta, sacerdote y rey en su ministerio de salvación. Se sabe de algunos escritos apócrifos del segundo siglo d.C. llamados Los Reconocimientos de Seudo-Clemente, que en el mundo mediterráneo existían grupos de judíos que creían que era Juan el Bautista y no Jesús el mesías que había de venir. Muchos expertos del N.T. creen que la negativa de Juan a las preguntas de los sacerdotes de Jerusalén me incluida en el cuarto evangelio para persuadir a estos seguidores del Bautista a que depositaran su fe en Jesús y no en el Bautista. En el año 1987 fue publicada en hebreo con traducción al inglés, una versión del evangelio de San Mateo, sacada de un tratado polémico del judío español Shem-Tob bensaac ben Shaprut. Shem-Tob ataca allí a los cristianos, afirmando que Jesús no era el mesías, porque en la versión de Mateo que Shem-Tob tenía en su posesión, el mesías es Juan el Bautista. Evidentemente Shem-Tob había encontrado en una sinagoga antigua una versión del evangelio que había sido alterada por algunos discípulos de Juan el Bautista, quienes querían convencer a sus contemporáneos que el mesías prometido era Juan. El profesor George Howard, que publicó la versión de Shem-Tob, cree que el autor del cuarto evangelio sabía de la versión alterada preparada por los discípulos de Juan. Por eso incluyó en su evangelio el testimonio del Bautista que tenemos en Juan 1.19-28 para afirmar que el mesías en verdad es Jesucristo (Howard 1992.117-126). Lo que quiere Juan el Bautista no es la veneración del pueblo, ni ser reconocido como un gran profeta, ni ser considerado como una de las figuras mesiánicas que esperaban los judíos. Lo que menos quiere es suplantar Jesús y quitarle la adoración, la alabanza y la fe que le debemos. Juan el Bautista viene como precursor, no como libertador. En los días en que yo servía como pastor en varios pueblos rurales en el interior de Venezuela presencié numerosas campañas políticas dirigidas a los campesinos. Muy temprano, el día del mitin político, llegaba al pueblo un vehículo con poderosos parlantes que anunciaban: "Esta noche se va a realizar en la plaza principal una gran reunión, prepárense, alístense, porque viene el candidato del pueblo, el que va a poner fin al desempleo, la explotación y la pobreza." El dirigente partidario que manejaba el vehículo y daba los anuncios no buscaba votos para sí mismo, no era el candidato, no era el que aspiraba a la presidencia, era solamente un precursor, solamente una voz que clamaba. Juan también niega para sí mismo cualquier puesto en el reino, no busca votos para sí mismo, no quiere adoración o veneración como un gran santo. "Yo soy la voz de uno que clama."
1.24: Y los que habían sido enviados eran de los fariseos.
Aquí por primera vez en el evangelio de San Juan se menciona a los fariseos, quienes más tarde se convertirían en los más inexorables enemigos de Jesús. Esta referencia a los fariseos tan temprano en la narración, es como un presagio o anticipo de los enfrentamientos entre Jesús y los fariseos en los capítulos 7 a 10.
1.25: Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elias, ni el profeta? El bautismo de Juan debía tener un significado mesiánico. Se daban cuenta que el bautismo de Juan era diferente a los otros bautismos que se practicaban en aquellos días. Querían saber en qué se basaba el bautismo de Juan. Nosotros también queremos saber cuál era la relación del bautismo de Juan con el de los judíos por un lado, y con el bautismo instituido por Jesús por el otro.
En la comunidad esénica de Qumram los miembros de la secta se bautizaban o purificaban todos los años. Los fariseos también bautizaban, pero solamente a prosélitos. Cuando un gentil se convertía al judaismo no solamente debía ser circun cidado sino también bautizado. La idea de bautizar a los prosélitos tenía que ver con las leyes de purificación del A.T. Según estas leyes, si un judío tocaba una cosa impura como un cadáver o un leproso, quedaba impuro por ocho días, después de los cuales tenía que purificarse en agua limpia. Solamente después de esta purificación podía entrar nuevamente en el templo. Para los fariseos, los gentiles, por su idolatría y su fornicación, eran tan inmundos como un cadáver o un leproso. Por eso un fariseo estricto no podía entrar a comer en la casa de un gentil. Recordemos que el centurión de Capemaum se sentía indigno de que Jesús entrara en su casa (Mateo 8.8). Los judíos que tenían esclavos gentiles tenían que bautizarlos antes de permitirles trabajar en sus casas. El niño o niña de una esclava gentil tenía que ser bautizado el primer día de su nacimiento para que no fuera una criatura inmunda en la casa de un hijo de Abraham. El bautismo pues, no me un invento de Juan el Bautista; ya antes se practicaba entre los judíos. El bautismo de los niños no me un invento de la iglesia primitiva o de la Iglesia Católica, pues ya existía entre los judíos antes del nacimiento del Bautista.
Por otra parte, Juan introdujo cambios importantes en la práctica del bautismo. Los esenios exigían que una persona bautizada abandonara la casa y su trabajo, y se afiliara a una comunidad monástica en el desierto. Allí se dedicaría al estudio de la Tora y se prepararía para participar en la última batalla entre el mesías venidero y las fuerzas del mal. Solamente una pequeña élite podía cumplir con esta exigencia. El bautismo de Juan, en cambio, era para todos; era un bautismo universal y no un bautismo para un grupo selecto.
El bautismo de Juan también se apartó del bautismo de los fariseos por ener ese enfoque más universal. Los fariseos consideraban que sólo los prosélitos necesitaban el bautismo, porque sólo ellos eran impuros. Los fariseos se consideraban puros y por eso no se bautizaban. Juan, en cambio, llamó a los fariseos al bautismo también. Así dio a entender que delante de Dios ellos eran tan inmundos y pecaminosos como los gentiles. Ellos también eran paganos que necesitaban nacer de nuevo. Si ellos esperaban entrar en el reino del mesías, también tenían que arrepentirse y bautizarse. Esto debe haber sido un golpe duro para el orgullo de los ariseos. La mayoría de ellos rechazaba tanto el bautismo de Juan como su autoridad como verdadero profeta de Dios. Los fariseos rechazaban el bautismo de Juan porque creían que no lo necesitaban. El bautismo es un baño público de purificación. Al dejarse bautizar, una persona está admitiendo públicamente que no es digna de entrar en el reino de Dios a base de sus méritos. Está reconociendo que es incapaz de purificarse a sí misma. Al recibir el bautismo, uno confiesa ante toda la sociedad que necesita una salvación que viene de Dios. El remedio para el pecado no es negar su presencia, o justificarse a sí mismo, o echarle la culpa a otros. El bautismo exige de nosotros un arrepentimiento público, y este arrepentimiento no es una buena obra humana que nos consigue el perdón, sino una confesión de obras malas. Los fariseos, al igual que muchos otros judíos, creían que no necesitaban el bautismo para entrar en el reino de Dios porque se consideraban hijos de Dios por ser del linaje de Abraham.
Existía entre los fariseos una doctrina de méritos algo parecida a la que existía en la Iglesia Romana en los días de Lutero. Se creía que a Abraham le sobraba justicia porque había pasado por muchas pruebas y tentaciones. Según esta creencia, se afirmaba que si en el día del juicio un judío no tenía los méritos suficientes para entrar en el reino de Dios, podía clamar a Abraham para que le concediera los méritos faltantes. De esta manera, un hijo de Abraham tenía la seguridad de entrar en la vida eterna. Así pensaba el hombre rico en el relato del hombre rico y Lázaro en Lucas 16.19-21. Juan el Bautista rechaza esta interpretación cuando exige que todos los judíos se arrepientan y se bauticen, y cuando declara en su famoso sermón de mego (Mateo 3.9): "Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras."
1.28: Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
La región en la que Juan estaba bautizando era la misma donde Elias había llevado a cabo muchas de sus actividades. Fue donde Elias fue raptado al cielo y su espíritu dado a Elíseo. En esta zona también Moisés se despidió de su pueblo y entregó su autoridad a su sucesor, Josué. Es también aquí donde el sucesor de Juan el Bautista sería bautizado con el Espíritu y donde comenzaría su ministerio. Una cosa que quería saber la comisión oficial que vino de Jerusalén para entrevistar a Juan el Bautista fue: "¿Por qué, pues, bautizas?" El texto menciona que Juan bautizaba en Betábara, al otro lado del río Jordán. La purificación con agua es una práctica religiosa muy extendida en la mayoría de las religiones del mundo (Eliade 1972.178-180; Ezequiel 36 y Zacarías 13). El bautismo que practicaba uan el Bautista no debe ser entendido como las purificaciones rituales de los judíos, sino como un lavamiento provisional y preparatorio que señala y apunta a aquel que viene con el bautismo definitivo. El bautismo de Juan, al igual que las muchas purificaciones con agua practicadas por los judíos y los esenios en Qumram, es una purificación que fue reemplazada por Jesús y su bautismo. La diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el de Jesús se entiende, según Lutero, de la siguiente manera: El bautismo de Juan no da el perdón de los pecados, sino solamente apunta a aquel que nos trae la reconciliación con el Padre. En el bautismo de Juan, el perdón nos es prometido, mientras que en el bautismo de Jesús, el perdón de los pecados se hace nuestro (Luther Works Vol. 22.180). Lutero dice: "Si alguien dijere 'Yo te bautizo con el bautismo de Juan para la remisión de los pecados', no sería un bautismo válido." El bautismo de Juan fue un preludio, una preparación, para el perdón de los pecados que nos daría Cristo por medio del bautismo en el nombre de la Santa Trinidad.
El bautismo de Juan despertaba en los bautizados el deseo de ser ambiados, mientras que el bautismo de Jesús crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros (Salmo 51.10). La ley que predicaba Juan exigía un cambio de vida, pero carecía del poder para efectuar tal cambio. La ley que predicaba Juan puede mostramos nuestra necesidad y pobreza espiritual, pero no puede hacer nada para remediar esa necesidad y pobreza. El bautismo de Juan era un bautismo con agua solamente. El bautismo de Jesús también es un bautismo con agua, pero agua ligada al poder purificador del Espíritu Santo (Bruner 1987.80). El bautismo de Juan no daba a los bautizados el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús tenía otra dimensión que faltaba en el bautismo de Juan: introducía al individuo al reino de Dios y a la iglesia. Por medio del bautismo en el nombre de Jesús uno llega a formar parte de la iglesia de Cristo (Kásemarm 1982.136-148). En el tiempo cuando Juan escribió su evangelio andaban por el mundo muchos herejes y falsos profetas que profesaban ser hombres llenos del Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo menospreciaban los sacramentos y doctrinas tales como la encamación y la muerte física de Cristo. Desde la perspectiva del autor del cuarto evangelio, no puede estar llena del espíritu de Cristo una persona que niega los sacramentos y las doctrinas principales de la fe. Por eso encontramos en el evangelio de Juan muchas referencias directas e indirectas a la necesidad del bautismo para entrar en el reino de Dios y a la necesidad de confesar públicamente a Jesucristo como hombre verdadero y Dios verdadero para poder ser un verdadero discípulo. Nota cultural: En el famoso retablo del altar de Issenheim en Alemania, obra del renombrado artista Matías Grünewaid (1460-1528), se ve a Juan el Bautista parado apuntando al Cordero de Dios. Es evidente en la obra de Grünewaid que Juan representa y simboliza a todo el A.T. En el cuarto evangelio, todo el A.T. con sus instituciones, fiestas, ritos, héroes y eventos trascendentales, señala a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que reemplaza las fiestas, instituciones, ceremonias y figuras históricas que apuntan a él. Como veremos a lo largo de este libro, éste es uno de los temas principales del evangelio. Juan el Bautista en la religiosidad popular hoy. En la religiosidad popular latinoamericana Juan el Bautista es uno de los santos más conocidos, y las fiestas que se celebran en su honor ocupan un lugar destacado en el folclore de nuestros pueblos. El 24 de junio es el día de San Juan Bautista, y las danzas, procesiones y festividades de ese día están llenas de colorido y ritmo. La fiesta también se caracteriza por el uso excesivo de alcohol, a pesar de que Juan el Bautista no bebía vino ni sidra (Lucas 1.15). En España se celebra el día de San Juan encendiendo hogueras con leña seca y verde que, se piensa, alejan los maleficios. Junto a ellas se cena, se canta y se gira a su alrededor. También hay que saltar sobre ellas determinado número de veces. El salto es como un remedio eficaz. También pasan criaturas enfermas por encima de ellas. La joven que salte sin tocar la llama, se casará ese año. Se piensa que las hogueras libran de maleficios y los ahuyentan (Maldonado 1975.39). También se cree que las aguas de los ríos, del mar y del rocío tienen propiedades especiales en la noche de la fiesta de San Juan. De ahí las prácticas de ir a recoger rocío, de bañarse en el mar o en los ríos, así como de pasearse desnudo entre los trigales cubiertos de rocío la mañana de San Juan, o de andar descalzos sobre la hierba húmeda. Otra costumbre típica del día de San Juan es hacer enramadas o colocar árboles en lugares públicos. Las ramas cortadas ese día tienen un valor profiláctico. Son las que emplean las brujas para sus hechizos. San Juan es fiesta de fertilidad y fiesta bélica. Quizá simboliza la lucha entre el invierno y la primavera, entre la muerte y la vida. Muchos autores ven una relación entre la fiesta de San Juan y la vieja fiestapagana que celebraba el solsticio de verano. Así como los cristianos primitivos comenzaron a celebrar el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre para borrar la fiesta del solsticio de invierno, así también comenzaron a celebrar la fiesta de San Juan para desplazar la fiesta pagana del solsticio de verano (Maldonado 1974.41). En muchas partes de América latina San Juan Bautista llegó a ser un santo muy popular entre los esclavos negros traídos del África. En Venezuela, por ejemplo, la fiesta más famosa de San Juan se da en la casta de Barlovento, en el estado de Miranda, donde la mayoría de la población es de origen africano y se dedica al cultivo del cacao. Se establecieron muchas cofradías que tenían a San Juan Bautista como su santo patrono. En realidad, los esclavos seguían honrando a sus dioses africanos bajo el disfraz del santo católico. San Juan Bautista era para muchos esclavos no tanto un santo católico, sino un poderoso espíritu africano capaz de "dar agua o sol, descanso y esperanzas, inspiración y resistencia. El 24 de junio sonaban los tambores en su honor, como si fuera una deidad africana. Bebía aguardiente con sus "esclavos", parrandeaba con "sus negros." Cumacos y minas, tambores redondos y curbetas, todos retumbaban en la noche buena de San Juan. Se volvía no un santo, sino un dios capaz de dispensarlo todo. Un dios que daba a los esclavos la fuerza de ofrecer resistencia ante la ira de sus amos, y la oportunidad de embriagarse para olvidar sus penas inmediatas" (Chacón 1979.300). Si bien estas fiestas tienen cierto valor folclórico y sociológico, pues han ayudado a un pueblo oprimido a preservar su identidad y a ofrecer resistencia a sus opresores, lamentablemente también han opacado al Juan Bautista histórico y su mensaje. Han silenciado la voz de aquel que nos proclama la ley de Dios y nos llama al arrepentimiento. Las fiestas populares nos han dado un Juan Bautista indulgente y complaciente, un Juan Bautista que consiente a su pueblo en vez de llamarlo al arrepentimiento y de anunciarle la venida del reino de Dios. Nuestros pueblos latinoamericanos necesitan llegar a conocer la voz del verdadero Juan Bautista, porque al fmal de cuentas, él es la voz que nos proclama nuestra necesidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ante el culto a los santos tan pronunciado e idólatra en muchas partes de América latina, podemos aferramos con provecho al testimonio de Juan el Bautista en el cuarto evangelio. En ningún momento queremos faltarle el respeto a los santos de la tradición cristiana como lo hacen algunos grupos cristianos. Pero al mismo tiempo, si queremos mostrar nuestro respeto hacia ellos, debemos respetar su voluntad. Lo que los santos merecen no es veneración ni adoración. Los santos nunca pretendieron reemplazar a Jesús, ni quisieron quitarle la adoración y la alabanza que solamente a él le corresponden. Juan el Bautista declara: "Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe" (Juan 3.30). Cuando Comelio quiere adorar a San Pedro, el apóstol responde: "Levántate, pues yo mismo también soy hombre" (Hechos 10.26). Cuando los habitantes de Listra quieren adorar a San Pablo y San Bernabé, los santos se molestan en gran manera, rasgando sus ropas y diciendo: "¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo..." (Hechos 14.15). Cuando en el libro de Apocalipsis Juan se postra para adorar al ángel, el ser celestial responde diciendo: "Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios" (Apocalipsis 22.9). Es el testimonio de todos los santos y ángeles que toda nuestra adoración sea para Dios y no para ellos. Cuando adoramos a los santos y ángeles, no los honramos, sino que provocamos su ira y la ira de Dios, a quien sólo debemos nuestra adoración, alabanza y veneración.
Nota confesional: En los Artículos de Esmalcalda, en el artículo acerca del arrepentimiento, Martín Lutero describió a Juan el Bautista como "un predicador del arrepentimiento, pero para la remisión de los pecados. Esto es, (su misión) consistía en castigar a todos los hombres y presentarlos como pecadores, para que supiesen lo que eran ante Dios y se reconociesen como hombres perdidos y para que entonces estuviesen preparados para el Señor a recibir la gracia, esperar y aceptar el perdón de los pecados" (Libro de Concordia, página 314).
1.29: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dio su testimonio acerca de Jesús durante un espacio de tres días. Muchos creen que estos fres días son días simbólicos que anticipan los tres días desde el Viernes Santo hasta el domingo de la Resurrección y así anticipan la muerte y resurrección de Jesús. En el primer día, Juan dio a entender a todos que él no era la verdadera luz. En el segundo día, Juan proclama que la verdadera luz es Jesús. En el tercer día, Juan enviará a sus discípulos a seguir a Jesús. Las palabras: "He aquí" son un llamado a mirar y contemplar a Jesús para ver en él el sacrificio por los pecados del mundo. En la última parte del libro Poncio Pilato proclamará: "¡He aquí el hombre! ¡He aquí vuestro Rey!" (Juan 19.5,14). ¿De cuál cordero está hablando Juan en su proclamación acerca de Jesús? Hay varias referencias a corderos en la Escritura. Se ofrecían corderos en la fiesta de la Pascua para recordar el sacrificio hecho por los judíos cuando fueron liberados de Egipto (Éxodo 12). Cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero en el templo en Jerusalén. El evangelista no cita aquí un texto específico del A.T., pero muchos creen que Juan tenía en mente Isaías 53 y Génesis 22. En el relato de la Agedah en Génesis 22, Abraham ofreció un cordero en lugar de su hijo Isaac. (Agedah es un término rabínico que designa la "atadura" de Isaac en la historia de Génesis 22). En Isaías 53 el profeta anuncia que el siervo sufriente de Jehová sería sacrificado como un cordero llevado al matadero. En realidad, aunque el evangelista no cita directamente ningún texto del A.T., es muy probable que quiere decir a sus lectores que en Jesús se cumplen todos los textos de la antigua alianza que hablan del sacrificio de un cordero. Una de las características del cuarto evangelio es que no hay muchas citas directas del A.T. El evangelista más bien incorpora en su perspectiva teológica todo lo que comunicaba el símbolo del cordero, y todo se lo atribuye a Jesús. Tan pronto como alguien oía que Juan el Bautista hablaba de un cordero, le venía a la mente todo el sistema sacrificial del A.T. Al proclamar que Jesús es el Cordero de Dios, Juan afirmaba que todo lo que ese sistema buscaba y anticipaba se había realizado en aquel Verbo que se hizo carne. Solamente porque el Verbo se hizo carne puede 31 quitar el pecado del mundo. Porque Jesús fue humillado, muerto, resucitado y glorificado (1 Juan 2.2) puede declarar: "Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo" (SmaIley 1982.326).
1.30: Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo.
Juan el Bautista, como muchos otros individuos en el cuarto evangelio, no es solamente un personaje histórico, sino también una figura ejemplar que representa a todos los que, dentro de la iglesia, son llamados a dar testimonio de Cristo. Como tal, Juan puede ayudar a la iglesia a definir su misión. Como Juan, la iglesia no debe cultivar su auto-imagen o su propia gloria, sino dar testimonio, servicio y adoración al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Cousar 1977.402-403). Nosotros, en nuestros ministerios, somos llamados, como Juan el Bautista, a dar el primer lugar a Jesús.
1.31: Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
Juan el Bautista testifica aquí que no sabía la verdadera identidad de Jesús hasta que vio la gloria de Dios cuando se reveló en su bautismo. En base a lo que pasó en el bautismo de Jesús, el Bautista vio que ese bautismo era superior a su propio bautismo, así como el ministerio de Jesús era superior a su propio ministerio. Antes del bautismo Jesús era un discípulo del Bautista, pero a raíz de ese suceso se cambiaron los papeles; el Bautista pasó a ser un discípulo de Jesús.
1.32: También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él.
Una de las preguntas que muchas veces surgía en tomo al ministerio de Jesús de Nazaret era: ¿Con qué autoridad haces esto? (Lucas 20.2). Jesús no era de la tribu de Leví y por lo tanto no gozaba de la autoridad que tenían los sacerdotes y levitas para enseñar la palabra de Dios. Jesús no había estudiado como San Pablo en la escuela de un gran rabino como Gamaliel. A Jesús le faltaba una educación rabínica. En Juan 7.15 los judíos se maravillan de Jesús diciendo: "¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?" Cuando en Lucas 20.2 le preguntan a Jesús: "¿Quién es el que te ha dado esta autoridad?" Jesús les responde con otra pregunta: "El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres?" Evidentemente, lo que insinúa Jesús con su contra-pregunta es que el Padre lo había designado como líder del nuevo Israel cuando fue bautizado por Juan el Bautista. O sea, Jesús fue ordenado como sacerdote del nuevo pacto por medio de su bautismo en el Jordán. Aquel día el Padre le dio a Jesús la autoridad y el poder espiritual necesarios para llevar a cabo su misión. Jesús no recibió solamente una medida del Espíritu como en el caso de los profetas del A.T. (Juan 3.34), sino que recibió la plenitud del Espíritu. El Espíritu no permaneció sobre Jesús solamente por un tiempo, como en el caso de Sansón. Juan el Bautista testifica que el Espíritu permaneció sobre él. Puesto que el Espíritu permanece sobre Jesús, Jesús es aquel que puede bautizar a otros con su Espíritu. Jesús no solamente recibe el Espíritu, Jesús es el que reparte el Espíritu. De manera que el bautismo de Juan no es sólo una identificación de parte de Jesús con la humanidad caída, sino que es también su ordenación, su autorización y su legitimación ante Israel como profeta, sacerdote y rey.
Nosotros también necesitamos entender que nuestro bautismo es mucho ás
que un lavamiento de regeneración; también es nuestra ordenación como ministros en el sacerdocio real de todos los creyentes. En virtud de nuestro bautismo y con el poder del Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo, estamos autorizados para remitir los pecados a los pecadores arrepentidos (Juan 20.21-23) y estamos autorizados para bautizar, evangelizar y absolver.
En su testimonio, el Bautista especifica que el Espíritu vino sobre Jesús omo una paloma. Según una tradición rabínica, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1.2, tenía la forma de una paloma. Es posible que lapresencia del Espíritu en el bautismo de Jesús sea una indicación de que tenemos aquí el inicio de una nueva actividad creadora de Dios. Está cediendo la vieja creación y con el bautismo de Jesús está .comenzando una nueva creación (Smalley 1982.327).
1.33-34: Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Las palabras del Bautista indican que el descenso del Espíritu como una paloma fue una señal profética dada a Juan por el Padre para que el Bautista supiera la identidad de aquel que venía para bautizar con el Espíritu. Por medio de esta señal el Bautista puede proclamar que "éste es el Hijo de Dios."
Juan el Bautista fue llamado por Dios, no para ser el mesías, sino para proclamar la identidad de aquel que era Hijo de Dios. De esta manera, el Bautista está respondiendo a la pregunta de los fariseos en el versículo 25: "¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elias, ni el profeta?" La respuesta de Juan es: "Yo bautizo con agua para identificar, ante todo Israel, a aquel que es el Hijo de Dios" (Painter 1991:140-143).
En el evangelio de Juan se usan a menudo los verbos ver, oír, conocer, comer y beber. En el pasaje que estamos tratando, por ejemplo, Juan el Bautista utiliza frases como: "He aquí, yo le vi"; y: "venid y ved." En el cuarto evangelio tales verbos son casi sinónimos de creer. Cuando el evangelista dice: "Ved a Jesús," lo que quiere decir es: "Creed en Jesús." La invitación a comer del pan de la vida, o de conocer a Jesús, es realmente una invitación a creer en él. La gran abundancia de sinónimos para creer, en este evangelio, indica que el propósito primordial del evangelista era llevar a sus lectores a creer en Jesús y tener vida eterna en él. Casi todas las conversaciones y diálogos en el cuarto evangelio giran alrededor de la oposición entre la fe en Jesús y la incredulidad. En nuestro estudio del cuarto evangelio veremos a Jesús en conversación con una gran diversidad de personas: Natanael Nicodemo, la samaritana, el inválido, el ciego de nacimiento, Poncio Pilato, María Magdalena, Pedro, el funcionario real, los galileos, los judíos, los fariseos, etc. Todos estos personajes en el drama del cuarto evangelio representan diferentes ejemplos de fe, incredulidad, duda y maneras equivocadas de entender a Jesús. Por medio de las conversaciones de estos personajes con Jesús, el evangelista está llevando a sus lectores a creer en Jesús y a confesarlo como Señor y Dios.
1.35: El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Varios de los que llegaron a ser discípulos de Jesús fueron primero discípulos de Juan el Bauüsta. Uno de los dos discípulos que en este versículo está con Juan el Bautista es Andrés, quien va a buscar a su hermano Simón Pedro para decirle que Jesús es el mesías esperado. El cuarto evangelio no nos da el nombre del otro discípulo que estaba con el Bautista y quien también llegó a ser discípulo de Jesús. Muchos creen que este discípulo anónimo es el mismo a quien se refiere luego describiéndolo como el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús quería mucho (Juan 13.23; 19.26; 20.2; 21.7; 21.20-24). Varios hombres han sido identificados como este discípulo amado, tales como Natanael, Lázaro y Juan Marcos, pero la gran mayoría cree que el discípulo amado era Juan, el hijo de Zebedeo y Salomé. Este Juan, según la tradición antigua de la iglesia, fue el autor del cuarto evangelio. El profesor Roberto G. Hoerber del Seminario Luterano Concordia en San Luis, Misuri, Estados Unidos, cree que el apóstol Juan deliberadamente rehusa mencionar su propio nombre y el de su hermano Santiago porque no quiere ensalzar el prestigio de su familia (Hoerber 1986.197). Otros intérpretes del cuarto evangelio opinan que no debemos preguntar por la identidad del discípulo amado. Dicen que si hubiera sido la voluntad del espíritu Santo y del discípulo amado revelamos su identidad, lo hubieran hecho. Estos intérpretes dicen que el discípulo amado es el discípulo ideal, o sea, el modelo de lo que debe ser todo discípulo del Señor. El hecho de que el autor del evangelio haya dejado en blanco el nombre del discípulo amado debe ser entendido por nosotros, los lectores del evangelio, como una invitación a poner nuestro propio nombre en el lugar del discípulo anónimo. Es decir, el cuarto evangelio nos está llamandoa ser el discípulo amado, a seguir, a amar y a creer en Jesús como lo hacía el discípulo amado. A través de nuestro estudio del evangelio de Juan tendremos más oportunidad de hablar acerca de los interrogantes que han surgido en tomo de SanJuan, del discípulo amado y del autor del cuarto evangelio.
1.38: Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis?
Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras?
En este versículo se puede notar otra característica del evangelio según San Juan, a saber, la tendencia de traducir palabras arameas al griego. Esta característica indica que la mayoría de los destinatarios del cuarto evangelio no sabían arameo, el dialecto más usado por los judíos en Palestina. Este rasgo del cuarto evangelio ha llevado a la gran mayoría de los comentaristas e historiadores a concluir que Juan escribió su evangelio a personas que vivían fuera de Palestina. El idioma de estos destinatarios era el griego, lo cual indica que eran o gentiles, o judíos que habían vivido por mucho tiempo en la diáspora, o una combinación de gentiles y judíos de la diáspora. El evangelio según San Juan tiene mucho parentesco con el libro de Apocalipsis. Muchos eruditos creen que el Apocalipsis fue escrito por el mismo autor del cuarto evangelio o por uno de sus colaboradores. Se sabe que el Apocalipsis fue escrito a personas que vivían en Efeso y en las otras seis ciudades de Asia Menor nombradas en el libro. Por eso, muchos postulan que el evangelio según San Juan también fue escrito para destinatarios que vivían en Efeso y en las principales ciudades de la provincia romana de Asia Menor. Veremos otros dos ejemplos de palabras arameas traducidas al griego en 1.41,42.
1.39: Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora décima.
El lugar de la morada de Jesús es un tema muy discutido en este evangelio. Los dos discípulos ven el lugar de la morada de Jesús y deciden quedarse con él por el resto del día. Jesús tenía su morada provisional en el lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando, pero esa no era su morada permanente (comparar Mateo 8.20). Una lectura cuidadosa del resto del evangelio revelará que la verdadera morada de Jesús está entre los discípulos. En Juan 14.23 Jesús dirá a sus discípulos: "El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él."
1.40-41: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo).
En Juan 1.35-42 vemos uno de los modelos de evangelismo que practicaban los primeros seguidores de Jesús. El hecho de que este material haya sido incluido aquí muestra que el evangelista quiere recomendar a sus lectores que se involucren en un programa de evangelismo semejante al que vemos aquí. Según este modelo de evangelismo, el nuevo creyente se convierte en misionero y busca llevar a un familiar, a un amigo o a un desconocido a Jesús. Vemos a Juan el Bautista evangelizando a dos de sus discípulos. Andrés evangeliza a Pedro, y Jesús mismo evangeliza a Felipe. Felipe a su vez evangeliza a Natanael. Con frecuencia el evangelista utiliza uno de los títulos de Jesús para convencer a la persona que estaba evangelizando, de que Jesús es el salvador que el pueblo de Israel estaba esperando. Juan el Bautista dice a sus discípulos que Jesús es el Cordero de Dios. Andrés dice a Pedro que Jesús es el Mesías. Felipe dice a Natanael que Jesús es aquel de quién escribió Moisés y los profetas en la Tora. Así, el evangelista usa las Escrituras para testificar de Cristo y para mostrar a otros que Jesús es el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas de Israel. Este uso de las Escrituras en la evangelización de los judíos se asemeja a la práctica de los apóstoles y misioneros primitivos en el libro de los Hechos (Hechos 1.16-41; 17.10-11). Después de dar testimonio acerca de Jesús como el cumplimiento de las promesas dadas en las Escrituras, el evangelista conduce al evangelizado a Cristo. "Ven y ve" le dice Felipe a Natanael en Juan 1.46. Andrés, en Juan 1.42, lleva a Simón Pedro a Jesús. Los evangelistas usaban las señales que hacía Jesús como parte desu testimonio, para que los evangelizados pudieran creer en él. Los primeros discípulos de Jesús creyeron en él cuando vieron la gloria de Dios manifestada en las señales que hacía (Juan 2.11). En el capítulo 4 de Juan vemos a Jesús evangelizando a la mujer samaritana. Ella en seguida se convierte en misionera y comienza a evangelizar a los de su pueblo. Sin duda, las referencias a pasajes específicos de las Escrituras que se cumplieron en la persona y en el ministerio de Jesús, fueron incluidas en el cuarto evangelio para ayudar a los misioneros cristianos a convencera los miembros de la sinagoga y del pueblo de Israel a creer en Jesús. Un ejemplo de tales referencias es Juan 19.24, que muestra cómo se ha cumplido el Salmo 22.18 en la pasión de Cristo: "Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi opa echaron suertes." Otro ejemplo es Juan 19.36-37, que muestra cómo se cumplió Zacarías 12.10: "Mirarán al que traspasaron" (Neyrey 1988.123). El programa de evangelización denominado "Plan Andrés" sigue el modelo presentado en Juan 1.35-42. El plan toma en cuenta ciertos factores sociológicos muy importantes para nuestros programas de evangelización, a saber: Los nuevos convertidos en muchos casos son los misioneros más efectivos. Esto se debe a que las personas que han sido cristianas por mucho tiempo suelen tener menos contacto con personas que no son creyentes. En muchos casos los mejores amigos de un cristiano son también cristianos. Esto a su vez se debe a que muchos cristianos se han criado en familias y en congregaciones cristianas donde la mayoría de sus contactos sociales es con hermanos en la fe. No conocen íntimamente a personas no cristianas. Un recién convertido, en cambio, generalmente tiene muchos familiares, amigos, socios, vecinos y compadres que no son creyentes. Por los nexos de amistad que tiene con tales personas, el recién convertido puede servir como un puente para que el evangelio llegue a otros. La iglesia que aprovecha los contactos sociales y familiares de los recién convertidos está en una buena posición para llevar a cabo una evangelización fructífera.
1.42: Y le trajo a jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de
Joñas; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).
El hecho de que Jesús le diera un nuevo nombre a Simón, el hijo de Joñas, es muy significativo. Un cambio de nombre en la Biblia significa un cambio de destino y un cambio en el estilo de vida. En el libro de Génesis el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, lo que significaba que Dios tenía para él un nuevo papel en la historia de la salvación. El nombre de Abram fue cambiado a Abraham para significar que sería el padre de muchas naciones. El nombre de Simón es cambiado a Cefas, que quiere decir piedra o roca en arameo. Cefas en griego es Pedro. Simón será llamado Pedro porque llegará a tener una fe fuerte y dura como una roca. Hay poca evidencia de esta fuerte fe de Pedro en el cuarto evangelio, aunque en Juan 6.68-69 confesará públicamente que Jesús es el Mesías. Pedro es el discípulo que no comprende que Jesús tiene que sacrificar su vida para poder limpiar y purificar a sus discípulos. Pedro es el discípulo que negará su discipulado en el patio del sumo sacerdote. Pero en la última escena del cuarto evangelio, Jesús profetiza que Pedro llegará a dar testimonio de Jesús con su martirio, y mostrará así que en verdad es el hombre con la fe fuerte como una piedra.
1.43: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le ijo: Sigúeme.
Hasta ahora hemos visto que sacerdotes, levitas, fariseos y Juan el Bautista buscan al mesías. Más tarde veremos como otras personas también buscarán a
Jesús: Nicodemo, el oficial del rey, los griegos en el templo, María Magdalena, etc. Pero el cuarto evangelio no es solamente la historia de personas que buscan al mesías. Es también la historia de la búsqueda que realizan el Padre y el Hijo. En Juan 4.23 Jesús dice que "el Padre tales adoradores busca que le adoren." En Juan 1.43 Jesús busca y halla a Felipe. Nosotros podemos buscar y hallar a Dios solamente porque primero Dios nos ha buscado y hallado en su hijo Jesucristo. Nunca podríamos buscar y encontrar a Dios si Dios no nos hubiera buscado y hallado primero.
En esta porción de la Escritura, Felipe es el único a quien Jesús llama directamente. Todos los demás llegan a saber de Jesús por medio de otras personas que ya lo habían conocido. De esta manera el cuarto evangelio nos llama a ser testigos para que otras personas puedan llegar a creer en Jesús y a tener vida eterna en su nombre. Es interesante notar que a través de Felipe muchas personas se acercan a Jesús. En el capítulo 1, es Felipe quien busca a Natanael. En el capítulo 12, los griegos que buscan a Jesús lo encuentran gracias a Felipe. Felipe es un ejemplo de un discípulo que lleva mucho fruto (Juan 15.1-10).
1.44: Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Solamente el evangelio de Juan nos informa que Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida, una ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. El cuarto evangelio está lleno de pequeños datos geográficos como éste. Esta característica indica que el autor conocía bien Palestina, y fue testigo ocular de muchos de los eventos que nos relata en los 21 capítulos de su obra. Éste es uno de los detalles que debemos tomar en consideración cuando hablamos de la identidad del autor del cuarto evangelio.
1.45-46: Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.
En Juan 1.45 nos encontramos por primera vez con uno de los personajes ás interesantes de este evangelio: Natanael. El nombre Natanael no figura en las listas de los discípulos de Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas; tampoco en el libro de los Hechos. Pero en estos libros bíblicos los nombres Felipe y Bartolomé siempre están juntos. Vemos en Juan 1.43-51 que fue Felipe el que buscó a su amigo Natanael para que fuera discípulo de Jesús. A base de tales datos, muchos intérpretes del N.T. han identificado a Natanael con Bartolomé. De hecho, Bartolomé es más bien un pellido que un nombre. La palabra bar en arameo (el dialecto que hablaban Jesús y sus discípulos) significa hijo. Bartolomé entonces significaría: hijo de Tolomeo. Los que identifican a Natanael con Bartolomé afirman que el nombre completo de este
discípulo de Jesús era: Natanael, hijo de Tolomeo. Según la tradición de la iglesia, después de la resurrección de Jesús, Bartolomé llevó el evangelio a Armenia y lo que hoy es Iraq, donde murió como mártir. Según una tradición antigua, Bartolomé fue desollado por orden del rey Astiages y entonces decapitado (McBimie 1973.130-141). El escudo de Bartolomé muestra los cuchillos que causaron su martirio. La iglesia celebra el 24 de agosto el día de San Bartolomé Apóstol. Al informar Felipe a Natanael que habían encontrado al Mesías prometido en el A.T, Natanael dice: "¿De Nazaret puede salir algo de bueno?" No sabemos si la pregunta de Natanael se basaba en una rivalidad entre los pueblos de Cana y Nazaret o en alguna mala reputación que tenía Nazaret en aquel entonces. Tal vez, como estudiante de las Escrituras, Natanael sabía que no había ninguna profecía que hablara de Nazaret como el ueblo del cual vendría el Mesías. Muchos judíos de aquella época se hacían la misma pregunta que Natanael. Por eso, es interesante que Felipe no le da una respuesta directa, sino que lo convida a venir y ver. El evangelista, por medio de las palabras de Felipe, también nos está convidando a nosotros, sus lectores, a venir y ver. Como ya se observó, la palabra ver en el cuarto evangelio es usada como sinónimo de creer. Al leer este evangelio el lector podrá dar su propia respuesta a la pregunta hecha por Natanael de Cana. La respuesta será doble. La primera parte de la respuesta será sí. Sí, no solamente puede salir algo bueno de Nazaret, sino que de Nazaret ha salido el Cristo. A un nivel más profundo, la respuesta será no, porque Jesús realmente no viene de Nazaret, sino de arriba. Su verdadero lugar de origen es Dios (Duke 1985.54-55). El lugar de origen de Jesús será un tema que muchos malentenderán y tergiversarán a lo largo del cuarto evangelio.
1.47: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás.
El llamamiento de Natanael nos recuerda un texto del A.T. que los rabinos
consideraban una importante profecía mesiánica. En Zacarías 3.10 dice: "En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera." La profecía de Zacarías tiene que ver con un hombre que llama a su compañero para anunciarle la llegada de un varón llamado el Renuevo (Zacarías 3.8). En Zacarías 6.12-13 tenemos una descripción de lo que hará el Renuevo: "He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono." El renuevo de quien habla esta profecía es el rey mesiánico que saldrá de las raíces que quedaron en la tierra después de la caída de aquel gran árbol que fue la casa real de David. El profeta Jeremías también profetizó acerca de este renuevo (23.5-6; 33.15-16): "He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra." En Isaías 11.1 hay otra profecía del renuevo o de la salida de una vara del tronco de Isaí, el padre de David. El evangelista Juan quiere decir a sus lectores que en la historia del llamamiento de Natanael se ha cumplido la profecía de un hombre que anuncia a su compañero la venida del renuevo, o sea, el rey mesiánico que esperaba Israel.
Cuando Natanael recibe de su amigo Felipe la invitación de conocer a Jesús, pregunta: "¿De Nazaret puede salir algo de bueno?" Natanael es una persona que ha estudiado mucho las Escrituras y las profecías mesiánicas. El sabe que no hay nada en el A.T. acerca de un mesías que salga de Nazaret. Sin embargo, acepta la invitación de conocer a Jesús para ver por sí mismo si es el mesías davídico profetizado en la ley y en los profetas. Al comprobar por sí mismo que Jesús es el mesías profetizado, Natanael hace su confesión de fe: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel."
1.51: Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
El versículo clave de Juan 1.43-51 es el 51 donde Jesús le dice a Natanael: "De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre." Recordemos que en el A.T. hay un relato de un hombre que vio el cielo abierto y a ángeles ascendiendo y descendiendo por una escalera que unía el cielo con la tierra. Este hombre ra Jacob o Israel, quien, según Génesis 28.10-22, tuvo esa visión en un lugar que luego nombró Bet-el, que significa casa de Dios. El mismo Jacob que vio la gloria de Dios en esa visión de la escalera celestial, era conocido por sus engaños. Hasta su nombre, Jacob, significa tramposo o engañador. Recordemos que fue Jacob quien engañó a su hermano Esaú y le quitó su primogenitura (Génesis 25.27-34). Después Jacob aprovechó la ceguera de su padre Isaac para engañar otra vez a su ermano y quitarle la bendición de su padre. Al enterarse del segundo engaño, Esaú declaró: "Bien llamaron su nombre Jacob (engañador), pues ya me ha suplantado dos veces" (Génesis 27.36). Jacob y Natanael son dos israelitas que fueron escogidos para ver la gloria de Dios. Jacob fue un engañador, pero Natanael fue "un israelita en uien no hay engaño." Natanael no se dejó engañar en cuanto a la persona de Jesucristo. Él mismo fue a ver a Jesús para cerciorarse si era verdad lo que se decía acerca de él. Natanael era como los cristianos de Berea quienes escudriñaban "cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así" (Hechos 17.11). Después de tener esa visión de la gloria de Dios y la escalera celestial, Jacob derramó aceite encima de la roca sobre la cual había dormido para marcarla como un lugar santo, como un lugar donde es posible para los seres mortales tener contacto con el mundo celestial y recibir revelaciones de la gloria de Dios. Con frecuencia se escogían lugares santos para que sirvieran de puentes entre el cielo y la tierra, como los sitios de templos y santuarios (Eliade 1972.337). El santuario de Nuestra Virgen de Guadalupe y la mayoría de los santuarios marianos en América latina han sido construidos en lugares donde ocurrieron supuestas visiones o apariciones de la virgen. Esa es también la intención de Jacob, volver a Bet-el y construir una casa para Dios en el sitio de la visión. Sabemos que más tarde se construyó un templo en Bet-el, que llegó a ser el santuario principal del reino constituido por las diez tribus del norte, después de la división del reino de Salomón. Uno de los nombres de este templo fue El orgullo de Israel (Oseas 7.10), porque fue el sitio donde Jacob en su visión vio la gloria de Dios. La palabra Bet-el significa casa de Dios. Las palabras de Jesús a Natanael significan que el puente entre el cielo y la tierra ya no se encuentra más en una localidad particular, sino en un hombre, en el cual se hace visible la gloria de Dios (Cullmann 1953.73). En la visión de Jacob en Génesis 28 los ángeles descienden y ascienden por una escalera divina, pero en Juan 1. 43-51 no hay referencia alguna a una escalera. Los ángeles bajarán y subirán no por una escalera sino por medio del Hijo del Hombre. Los discípulos no necesitarán una escalera para ver la gloria divina, porque al conocer el amor y perdón de Jesús, estarán mirando directamente el cielo (Neyrey 1982.591).
En Juan 1.14 leímos que aquel Verbo o Palabra se hizo carne e hizo su tabernáculo entre nosotros. Cuando los israelitas recibieron la ley en el monte Sinaí, no vieron al que les dio la ley. Deuteronomio 4.15 declara: "Ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego." Los israelitas sólo escucharon la palabra de Dios. Pero en Jesucristo la palabra se ha hecho carne. El Dios invisible se hace visible en la persona del Hijo. En Jesucristo el cielo se abre y la gloria de Dios se hace visible. En la persona y en el ministerio de Jesús, Natanael podrá ver la imagen del Dios invisible. Juan 1.43-51 proclama que la verdadera puerta al cielo, la verdadera escalera de Jacob, la verdadera Bet-el o asa de Dios, no es el santuario construido por Jacob, no es el templo donde Jeroboam puso un becerro de oro (1 Reyes 12.25-33), sino Jesucristo, quien ha venido en carne y sangre. Al decir esto, recordemos que Natanael es un verdadero israelita en quien no hay engaño, o sea, es un verdadero creyente. Natanael se parece a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Natanael es una persona que conoce las Escrituras. Cuando Felipe le presenta su testimonio acerca de Jesucristo, Natanael comienza a preguntar sobre él. Sin embargo, las dudas y preguntas que Natanael tiene sobre la identidad de Jesús no le impiden llegar a conocer al Señor. Responde positivamente a la invitación de Felipe: "Ven y ve." Natanael vino, vio y creyó. En Juan 1.43-51 el evangelista está extendiendo una invitación a otros judíos de la sinagoga que han oído de Jesús, a fin de que escudriñen las Escrituras "para ver si estas cosas eran así" (Hechos 17.11). El evangelista también nos invita a nosotros, que somos como Natanael, a que vayamos y veamos. Nosotros también podemos confesar a Jesús como lo hizo
Natanael. Nosotros también podemos llegar a ver el cielo abierto; podemos llegar a ver y experimentar la gloria del Dios invisible en la persona de Jesucristo. El texto nos llama a buscar la presencia, el poder y el perdón de Dios no en instituciones humanas como santuarios y templos, sino en Jesucristo encamado, crucificado, resucitado y ascendido al Padre y a la vez presente en los sacramentos y en la comunidad de los que creen en él.
Al asociar la escalera de Jacob con el Hijo del Hombre, Jesús en realidad está diciendo: "Yo soy la verdadera escalera. Mi cuerpo y mi sangre son la verdadera escalera que une la tierra con el cielo." Por medio de esta escalera Dios ha bajado a la tierra y ha hecho su habitación entre nosotros. Por medio de esta escalera Dios ha bajado a la cruz; ha descendido al sufrimiento, a la muerte, a la tumba y al infierno. Por medio de esta escalera nosotros podemos subir. Por medio de esta escalera podemos salir del infierno y de la muerte donde nos encontramos, y ascender a la vida eterna. Por medio de la escalera divina que es Jesucristo, el Lagos hecho carne, podemos escalar a Dios y a la gloria. Jesús es el único que puede servir como la escalera entre lo divino y lo humano, porque él es el único ser que es verdadero Dios y verdadero hombre. Este texto se refiere a la naturaleza humana de Jesús cuando lo describe como "el hijo de José" (v. 45). Se refiere a la naturaleza divina de Jesús cuando utiliza el título "el Hijo de Dios" (v. 49). La pregunta que surge al usar estos dos títulos es: ¿Cómo puede el hijo de José ser al mismo tiempo el Hijo de Dios? ¿Cómo puede Jesús ser el que viene de Nazaret y, a la vez, el que viene del cielo? Es interesante notar que cuando Jesús se refiere a sí mismo en el versículo 51, usa el título "el Hijo del Hombre." El enigmático título Hijo del Hombre aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel cuando describe a una misteriosa figura que vendrá en las nubes para establecer el reino de los santos, una figura que tiene características tanto divinas como humanas.
El profesor William O. Waiker Jr. sostiene la hipótesis que el cuarto evangelio usa el título Hijo del Hombre como una síntesis de los títulos hijo de José e Hijo de Dios. Es decir, mientras que el título hijo de José tiene que ver con la humanidad de Jesús y el título Hijo de Dios con su divinidad, el título Hijo del Hombre se refiere a uno que posee tanto la naturaleza divina como la humana. Precisamente por eso, porque Jesús es al mismo tiempo divino y humano, puede servir como puente entre Dios y los hombres. Como Dios y hombre Jesús es la escalera que une el cielo con la tierra (Waiker 1994.40-42).
El primer capítulo de Juan comenzó con las palabras "en el principio" (' Ev áp%fj en griego), las mismas palabras con las que comienza la historia de la creación en Génesis 1.1. Génesis comienza con el relato de la creación de la luz. Juan 1 nos presenta el Logos eterno que es la luz que resplandece en las tinieblas. En Juan 1 hay seis episodios. Cada uno de ellos corresponde a uno de los seis días de la creación. El climax de Génesis 1 es la creación del hombre a la imagen de Dios. San Juan comienza su evangelio con la historia de la nueva creación, en la cual Dios, por medio de la encamación, se manifiesta en la imagen de un hombre. El climax de Juan 1 es el sexto episodio que termina con la declaración: "Veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre" (Saxby 1992.10). En otras palabras, el evangelio de Jesucristo es la historia de la recreación del hombre por medio del Logos hecho hombre. Anteriormente acotamos que probablemente hay una relación entre el primer capítulo de San Juan y la celebración de la fiesta de Año Nuevo, porque la historia de la creación del mundo es una de la lecturas litúrgicas para Rosh Hashanah. Es interesante notar que Génesis 28.10-22, la historia de la escalera de Jacob, es un texto que se solía leer durante la liturgia de Año Nuevo (Guilding 1960.173). Nota litúrgica: En el leccionario de tres años en ¡Cantad al Señor! Juan 1.42-51 es el santo evangelio para el segundo domingo después de Epifanía en el año B, año de San Marcos. En el mismo leccionario Juan 1.43-51 es el santo evangelio para el día de San Bartolomé, que se celebra el 24 de agosto, en los años A, B & C. En el leccionario de cuatro años del grupo litúrgico interconfesional de Gran Bretaña, Juan 1.35-51 es el santo evangelio para el segundo domingo después de Epifanía en el año D, año de San Juan.
Capítulo 2
Primera señal: las bodas de Cana, Juan 2.1-12
En 2.1-12 Juan registra el relato del primer milagro o señal de nuestro Señor Jesucristo. La historia del agua convertida en vino es la única de las siete señales que es totalmente diferente a los milagros que encontramos en los tres primeros evangelios. El relato nos presenta una fiesta de bodas. Por un lado, es un acontecimiento popular, terrenal y material pero, al mismo tiempo, simboliza el reino de Dios. Este doble enfoque del milagro es una característica de las señales en el evangelio de Juan.
A diferencia de los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), el cuarto evangelio nunca emplea la palabra que se traduce como "milagro" (en griego óuvccjj.k;, que significa obra potente y poderosa; nuestra palabra dinamita viene de la misma raíz griega). Casi todos los milagros en los evangelios sinópticos anticipan las condiciones en el futuro reino de Dios; es decir, en los sinópticos los milagros acaban con la sed, las enfermedades, los demonios, las tempestades y la muerte. Sirven para anunciar que el reino de Dios ya está presente en la persona de Jesucristo (Geyer 1970.14). El evangelio de Juan, en cambio, prefiere hablar de "señales" y no de "milagros". Todos sabemos lo que es una señal de tránsito; es un objeto material, bien concreto, puesto en un lugar determinado donde puede ser visto y tocado. La señal en cuestión pudiera ser un cuadrado, círculo, triángulo u otra forma geométrica que tiene pintado un tren, un puente o un avión. El dibujo de la señal nos avisa de la presencia de otra realidad que debemos tomar en cuenta n nuestro viaje. Nos alerta de que pronto atravesaremos una línea de ferrocarril, cruzaremos un puente o pasaremos cerca de un aeropuerto.
De una manera parecida todas las señales en el evangelio de Juan presentan episodios históricos, como la transformación de agua en vino en unas bodas en^ Cana, pero también exploran las implicaciones más profundas de tales sucesos. El milagro que hizo Jesús en Cana, por ejemplo, nos sugiere que el agua de purificación usada por los judíos en sus ceremonias, será reemplazada por Jesús y su sangre derramada en la cruz y por su espíritu derramado en los corazones de los que confían en él. El lector de esta señal milagrosa asocia el vino con la alegría que, ocasiona la llegada del Mesías. También se da cuenta de que la sangre y el espíritu de Jesús purifican mejor que las aguas de purificación utilizadas por los judíos en sus ritos y ceremonias religiosas. Así, si queremos comprender lo que San Juan nos presenta en éste y otros episodios de su evangelio, es preciso ver en él simultáneamente el realismo históricoy el.yalor de la "señal" (Jacquemin 1963.34). De los muchos milagros y señales que hizo Jesús durante su ministerio terrenal, Juan ha seleccionado cuidadosamente sólo siete para incluirlos en su evangelio. Algunos peritos del N.T., como RudolfBultrnann y Robert T. Fortna, suponen que entre algunas comunidades cristianas primitivas circulaba un libro de señales. Este libro de señales habría sido una de las fuentes que utilizó Juan al escribir el quarto evangelio. Aunque no hay seguridad de la existencia de tal libro, sí podemos afirmar que las siete señales, que encontramos en el evangelio de Juan, fueron escogidas porque ilustran los grandes temas que se van a tratar en el evangelio. Algunas de estas señales van acompañadas de un sermón o comentario en el cual se la interpreta. Cada señal es interpretada, no solamente como un acontecimiento histórico, sino también como si fuera una parábola, tal como lo señala Plutarco Bonilla en su excelente obra Los Milagros también son Parábolas. Al hablar de la dimensión parabólica de los milagros no queremos de ninguna manera cuestionar o negar su historicidad. Veremos que Juan, aún más que los otros evangelistas, enfatiza el carácter histórico de los relatos en su evangelio. Muchos han calificado el evangelio de Juan como "el evangelio espiritual" porque enfatiza el carácter divino y celestial de Jesucristo. Pero a la vez el "más espiritual de los evangelios" es también el más material de ellos. Meticulosamente, Juan registra el tiempo y el lugar exacto de los eventos, la duración de los mismos y otros detalles. yEnfoca objetos materiales, cosas que se pueden ver, escuchar, palpar y gustar como agua, vino, hambre, ceguera, parálisis, muerte y vida. Esto es porque, para Juan, lo [espiritual no sirve aparte de lo material y lo material no ayuda sin lo espiritual. Cada relato en el cuarto evangelio ilustra y ejemplifica acciones divinas a través de relatos históricos, en los que se ve la actividad de lo divino en el mundo material. Este tema ya se desarrolló en el prólogo, que afirma que Dios no se conformó con vivir en las regiones celestes, sino que creó el universo, y luego se hizo carne y sangre. En Cristo Dios llegó a ser tan humano que, para apagar su sed, tuvo que pedir agua a una mujer samaritana; fue tan humano que se puso a hacer el trabajo de un esclavo al lavar los pies de los demás. El cuarto evangelio es la historia de un ser espiritual tan humano y tan material que puede decir: "Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado" (Juan 20.27). En San Juan no encontramos una separación entre la teología y la historia como la que existe en la mayoría de los teólogos modernos. No se puede divorciar la teología de la historia. No se puede separar el Cristo de la fe del Jesús de la historia, como lo hacen los filósofos y teólogos que se han guiado por la filosofía griega. El obispo Lessiie Newbigin, que ha pasado la mayor parte de su vida en la India, asevera que la teología moderna necesita la ayuda de las iglesias de África y Asia para librarse del dualismo de la filosofía griega, que nos ha enseñado a hacer una distinción tan radical y tan anti-bíblica entre espíritu y materia, historia y fe, forma y función (Newbigin 1982.24-27).
2.1-2: Al tercer día se hicieron una bodas en Cana de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
El pueblo de Cana de Galilea (llamado hoy Khirbet Kana) está ubicado a unos 15 kilómetros (9 millas) al norte de Nazaret. El historiador Josefa, que vivió un tiempo en Cana, escribe que en el tiempo de la guerra contra Roma (66-70 d.C) los habitantes de Cana apoyaban al partido de los zelotes en su lucha contra los romanos. Es posible que en el tiempo de Jesús, Cana haya sido un centro de los partidarios de Juan el Bautista (Geyser 1970.21). Lo importante de Cana es que era el pueblo natal de Natanael (Juan 21.2) a quien hacía tres días Jesús había prometido que vería el cielo abierto. En cierto sentido esta profecía ya comienza a realizarse en las bodas de Cana.
Quizás Natanael tuvo algo que ver con la invitación que recibió Jesús para asistir a las bodas. Como nuevo creyente, Natanael, sin duda, quería que los miembros de su familia y de su pueblo llegasen también a conocer a Jesús. Aprovechó la fiesta de bodas como una oportunidad para dar a conocer al maestro. Aquí Natanael nos da un ejemplo de cómo podemos y debemos evangelizar a nuestros familiares y amigos, como ya vimos en Juan 1.35-42.
Las sociedades campesinas y tribales desconfían mucho de los que vienen e afuera, de los que no son del grupo. Por eso, a un evangelista le cuesta mucho ganarse la confianza de tal grupo. A veces pasa meses y hasta años antes de que el grupo lo acepte y escuche su mensaje. En esta clase de sociedad el mejor evangelista es uno que ya es miembro del grupo, como Natanael. En nuestro trabajo evangelístico tenemos que aprender a aprovechar a personas como Natanael. Según el famoso apóstol de iglecrecimiento, Donaid McGavran, individuos como Natanael son los puentes que Dios usa para trasladar el evangelio de un grupo a otro, de una sociedad a otra, de una cultura a otra.
2.1: Al tercer día.
Muchos autores que han comentado sobre el relato de las bodas de Cana han tratado de encontrar un significado especial en la inclusión de la frase: "Al tercer día." En primer lugar, la frase "al tercer día" indica que lo ocurrido en Juan 2.1-11 sucede tres días después del encuentro entre Jesús y Natanael. Pero Jacquemin hace la observación de que "en el modo de hablar de los primeros cristianos, 'el tercer día' es una expresión casi técnica que inmediatamente evoca el día de la resurrección del Señor... ¿no veía Juan ahí (en las bodas de Cana)... una anticipación simbólica de la gran manifestación de la gloria de Jesús?" En las bodas de Cana hay un derramamiento simbólico del don del Espíritu Santo, pero en el día de la resurrección lo simbolizado por el milagro llega a ser una realidad (Juan 20.22). Jesús da el nuevo vino de su espíritu a los que creen en él (Jacquemin 1963.34-56).
2.1: ...una bodas en Cana de Galilea. La palabra para bodas (yátiov en griego) designa el conjunto de fiestas que van imidas a la celebración de un matrimonio. Ésta es la única vez que se emplea la palabra Ytt^ov en el evangelio de Juan. Estas festividades podían durar toda una semana y solían participar de ellas una gran cantidad de invitados. La popularidad y la importancia de las fiestas nupciales en casi todas las sociedades estriba en el hecho de que el matrimonio es uno de los grandes ritos de pasaje. O sea, las ceremonias matrimoniales establecen y anuncian que el papel de los novios en la comunidad ha cambiado. Por medio de las bodas, las personas solteras se convierten en casadas. Todo esto acarrea un cambio de responsabilidades y de posición en la sociedad. Es bien sabido que el matrimonio ha perdido mucha de su popularidad y atractivo en nuestra sociedad moderna. En muchos países un buen porcentaje de parejas prefieren vivir juntas en lugar de casarse. Esta situación se debe, en parte, al hecho de que muchos hoy en día ya no creen en Dios, y por lo tanto tampoco creen en sí mismos. En la vida moderna uno vive bajo grandes presiones sociales, económicas, políticas y personales. La vida matrimonial también se vive bajo intenso estrés. No es fácil ser padre, madre, esposo o esposa. La vida familiar requiere mucho compromiso, mucha paciencia y mucha oración. El matrimonio significa asumir muchas responsabilidades, y por eso muchas personas rehuyen de tal compromiso. No se creen capaces de hacer sacrificios por el otro; ni se creen capaces de mantenerse fieles hasta la muerte. Prefieren relaciones afectivas de corta duración, sin mucho compromiso, ni sacrificio.
Otro ejemplo de falta de compromiso y temor de asumir responsabilidades o encontramos en los que rehusan aceptar puestos de responsabilidad y liderazgo en la iglesia. Jesús, en cambio, nos enseña un camino diferente. En las bodas de Cana hace acto de presencia. Se presenta para apoyar a los novios en su compromiso y para alentarlos a asumir sus nuevas responsabilidades con fe en Dios y en sí mismos. Jesús también quiere estar presente en nuestros matrimonios. Quiere apoyamos y alentamos en la aceptación de nuestras responsabilidades familiares. Quiere aumentar en nosotros la fe en Dios que necesitamos para vivir en pareja y, al mismo tiempo, aseguramos de que somos capaces de asumir las responsabilidades matrimoniales.
El milagro de la transformación del agua en vino nos hace ver cómo Jesús puede transformar el matrimonio. En primer lugar, el vino que produce jesús es un presagio de la sangre que el Cordero de Dios, derramará para la remisión de nuestros pecados. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros contaminan el matrimonio, produciendo enemistad y rencor en la pareja. Las aguas de purificación n las seis tinajas de piedra, no eran un remedio adecuado para el pecado, pero el vino que simboliza la sangre del Cordero sí lo es. En segundo lugar, el vino que produce Jesús apunta hacia el derramamiento del Espíritu Santo, quien da a la pareja un nuevo poder. Así, pueden cumplir con todas las responsabilidades matrimoniales, y perdonarse mutuamente, dándose en amor sacrificial el uno por el otro. Un ingrediente primordial para la persona que transita ese rito de pasaje que llamamos matrimonio, es la presencia de Jesucristo con el vino de su sangre y el vino de su espíritu. Pero las bodas de Cana no son un rito de pasaje sólo para los dos que se casan; también lo son para Jesús. La señal de Cana es un hecho cargado de significado mesiánico. En el capítulo 1 de Juan presenciamos el llamamiento de los cinco primeros discípulos de Jesús: Andrés, Simón Pedro, Juan, Felipe y Natanael. Al llamar a estos cinco discípulos, Jesús sienta las bases de un nuevo pueblo de Dios, una nueva iglesia, una nueva alianza. Al reclutar a sus primeros discípulos, Jesús inaugura el reino de Dios anunciado por los profetas. Cuando Jesús invita a uno a ser su discípulo, lo invita al mismo tiempo al banquete de las bodas del Cordero (Apocalipsis 19.9).
En innumerables escritos judíos el gozo del reino de Dios se compara con el gozo de una fiesta de bodas. Jesús mismo declaró que él y sus discípulos no ayunaban como los discípulos de Juan el Bautista porque se había acercado la fiesta de bodas, que es el reino de Dios (Marcos 2.18-19). En Mateo 22, Jesús compara al reino de Dios a una fiesta de bodas: "El reino de los cielos es semejante a un rey que dispuso un festín nupcial para su hijo." El uso de un matrimonio como símbolo de la alianza o pacto de Dios con su pueblo es muy común en el A.T. Por eso Jacquemin (1963.38) lanza la pregunta: "¿No habrá sido... el festín de Cana un símbolo del festín nupcial del Cordero, el Hijo de Dios, en el momento en que Jesús acaba de reclutar a sus primeros discípulos?" Aunque para muchos estudiosos modernos ésta parece ser una interpretación demasiado forzada y simbólica, recordemos que muchos padres de la iglesia primitiva veían en la historia de las bodas de Cana un anticipo, símbolo y presagio de las bodas entre Cristo y su iglesia. San Agustín, por ejemplo, escribe: "¿Qué hay de extraño en que venga a esta casa para unas bodas aquel que vino a este mundo para unas bodas? Las mismas vírgenes no están privadas, puesto que junto con toda la iglesia tienen parte en esta unión, en la que Cristo es el esposo" (Gribomont & Sixdenier 1963. 89).
Según P. Galot, al escoger la celebración de una boda como la ocasión para su primera señal mesiánica, Jesús "quería revelarse como el verdadero esposo, el que efectúa las bodas de Dios con su pueblo tal cual fueran prometidas en el A.T." (1963.105).
2.3: Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
El Salmo 104.15 declara que Dios es quien nos da "el vino que alegra el corazón del hombre." Jesús comparte el vino de alegría con los invitados a la fiesta. Juan el Bautista no participaba en fiestas ni tomaba vino. Jesús, en cambio, fue acusado de ser "un hombre comilón y bebedor de vino" (Mateo 11.19) porque estuvo presente en varias fiestas y banquetes. Jesús no era un gnóstico que menospreciaba la creación material. Las cosas materiales no fueron creadas por Satanás o por un espíritu inferior como afirman muchos místicos, gnósticos y espiritistas. Todas las cosas creadas son bendiciones que el Padre celestial nos ha dado en su bondad. Ninguna cosa material es mala o pecaminosa en sí misma. Las comidas, las bebidas, el oro, la plata y el sexo no son pecaminosos. El pecado ocurre cuando el ser humano abusa de las bendiciones creadas por Dios y las utiliza de manera egoísta y dañina. El matrimonio no es una invención de Satanás, como alegaron algunos grupos gnósticos como los cataros. Jesús, con su presencia, santifica las bodas de Cana porque "el matrimonio es un estado santo, ordenado por Dios, para ser tenido en honor por todos" (Culto Cristiano, 268). Por eso. Jesús también toma vino con los invitados a las bodas de Cana. Según Galot, "el milagro de Cana es señal de que Jesús no es indiferente a ninguna aflicción material de los hombres, y podemos pedirle cualquier auxilio relacionado a la vida corporal" (1963.96). Por medio de su participación en las bodas de Cana Jesús enseña a sus nuevos seguidores la diferencia entre ser un discípulo de Jesús y un discípulo de Juan el Bautista o un discípulo de los esenios. Es sabido que los esenios y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban mucho y no tomaban vino. Además, los esenios (y tal vez también los discípulos de Juan) estaban en contra del matrimonio. Tanto los discípulos de Juan como los esenios guardaban estrictamente las leyes de purificación. Es posible que el evangelista haya incluido este relato en su obra con el fin de evangelizar a los discípulos de Juan el Bautista que todavía no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Estos discípulos de Juan seguían creyendo que Juan era superior a jesús porque Juan, por ser hijo del sacerdote Zacarías, también era sacerdote, mientras que Jesús era sólo un laico de la tribu de Judá. Algunos opinan que uno de los propósitos del autor del cuarto evangelio es mostrar que Jesús es superior a Juan el Bautista porque mientras el Bautista, un sacerdote del orden de Aarón, purifica al pueblo con agua. Jesús, siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec (Hebreos 5.6-10), purifica no solamente con agua, sino también con el vino de su propia sangre (Geyser 1970. 12-21).
El vino de las bodas, como todas las bendiciones materiales que recibimos n la vida, puede faltar. María y le dice a Jesús que se acabó el vino. Las bendiciones materiales que por la misericordia de Dios recibimos en esta vida no son permanentes. Pueden satisfacer nuestras necesidades físicas por un tiempo. Pueden alegrar nuestros corazones por un tiempo. Pueden damos vida por un tiempo. Pero al final de cuentas, todas las bendiciones materiales, hasta el mismo matrimonio que celebran los invitados en Cana, llegan a su fin. Nuestras fiestas y celebraciones terminan. Nuestra juventud rápidamente se marchita y se seca como la flor del campo. Aun en medio de nuestras alegrías hay un toque de tristeza porque sabemos que esta hora de gozo pronto llegará a su fin. Hasta la luna de miel puede tener cierto sabor amargo, porque sabemos que pronto pasará. Ninguno de los vinos de esta vida puede darnos un gozo y una vida que perdure. Los buenos vinos faltan y faltarán. Bien lo dice el himno 318 de Culto Cristiano:Veloz se va la vida con su afán; Su gloria, sus ensueños pasarán; Mudanza y muerte veo en derredor: Conmigo sé, bendito Salvador. El vino se acaba. Ni siquiera la ley que Dios dio al pueblo de Israel, con todas sus instituciones y ceremonias, puede dar a los seres humanos alegría y vida que sean eternas. Hace falta algo mejor. Este algo mejor que nos falta es lo que Jesús ha venido a traer. La ley de Dios puede indicamos lo que debemos hacer y dejar de hacer, pero no puede damos el poder del Espíritu Santo que necesitamos para cumplir con la ley. El vino de la ley es insuficiente. El vino de la ley también falla. Necesitamos el vino nuevo del Espíritu que nos capacita para poder cumplir la voluntad del Padre. Lo que no puede dar la ley, Jesús nos lo ha venido a traer. Por eso declara el prólogo del evangelio: "La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo."
Quizás María no esperaba un milagro de Jesús cuando le dijo que se había acabado el vino. Quizás simplemente quería informarle lo que había ocurrido, con la esperanza de que Jesús, con la ayuda de sus amigos, haría algo. Tal vez podrían ir a un pueblo cercano para comprar más vino. Recordemos que hasta ese momento Jesús todavía no había obrado ningún milagro en su ministerio público. Pero Jesús aprovechó la situación para obrar una señal que nos dice mucho acerca de la misión que había venido a realizar entre los seres humanos. La primera señal de su ministerio público no es, en ningún sentido, un acto trivial. Es más bien un hecho cargado de significado. Es un acto que revela lo que acontecerá cuando llegue el momento de la glorificación definitiva de Jesús. Pero el momento de su glorificación no será determinado por ningún ser humano.
2.4: jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora.
Las palabras: "¿Qué tienes conmigo?" constituyen una fórmula de negación bien conocida en el A.T. Literalmente la expresión dice: "Qué es esto a mí y a ti?" El sentido de la expresión es: Esto no es un asunto tuyo. Hallamos ejemplos del uso de esta expresión en el A.T. en Jueces 11.12; 2 Samuel 16.10; 19.22; 1 Reyes 17.18; 2 Reyes 3.13; 2 Crónicas 35.21. La expresión también se encuentra en eIN.T. en Mateo 8.29; Marcos 1.24; 5.7; Lucas 4.34 y 8.28. Muchas veces se usa esta frase con personas que representan un peligro o una amenaza para el que habla (Miranda 1977.104).
La hora de la que habla Jesús es la hora determinada por el Padre, la hora de su muerte y glorificación, la hora en la que Jesús purificará a los que creen en él y les ofrecerá su carne para comer y su sangre para beber. Es la hora cuando Jesús dará. a los suyos la vida eterna. Lo que la madre de Jesús pedía a su hijo (sin que ella entendiera plenamente el significado de su propio comentario) era que Jesús trajera ya la plenitud de su reino, que diera ya la copa de salvación a los suyos. Pero recién en la semana santa, mucho después, cuando Jesús está en el templo, es que declara:
“Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado" (Juan 12.23). Sólo cuando está a punto de lavar los pies de sus discípulos es que Jesús, según el evangelista se percata de que "era llegada su hora de pasar de este mundo al Padre" (Juan 13.1). Sólo al comenzar su gran oración como sumo sacerdote del nuevo pacto, es que Jesús suplica: "Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo" (Juan 17.1).'
La glorificación de Jesús en el evangelio de Juan incluye también el erramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos como lo muestran las palabras de Juan 7.39: "Aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado." Así, lo que Jesús da a los invitados a las bodas de Cana no es la plenitud de su obra salvadora, sino una señal, un anticipo de esa obra. Todavía no ha venido la hora de Jesús, pero en el relato del primer milagro de Jesús tenemos un preludio de lo que pasará en la hora de la glorificación del Hijo del Hombre.
2.5: Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.
Las palabras de la madre de Jesús a los que servían evocan las palabras del faraón en Génesis 41.55: "Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere." Cuando se acabó el pan en la tierra de Egipto, el faraón, reconociendo en José la sabiduría del Espíritu Santo, envió a los hambrientos a aquel que podía calmar su hambre. El día en que faltó el vino en las bodas de Cana, la madre de Jesús, presintiendo algo del misterio de su Hijo y reconociendo en él la resencia del mismo Espíritu Santo, envió a los sedientos a Jesús a buscar un vino mejor ^¿^ RJacquemin 1963.46). Para calmar nuestra sed espiritual, este texto nos envía a (j¿.y encontrar refrigerio espiritual no en las prescripciones de la ley, ni en las ceremonias i.y esotéricas del ocultismo, ni en los ofrecimientos de nuestra sociedad de onsumo, vy sino en nuestro Señor Jesucristo y en lo que simboliza el vino mejor de las bodas de Cana.
2.6: Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros.
La presencia de seis grandes tinajas de piedra aquí nos indica que los dueños de la casa donde se celebraban las bodas no eran pobres campesinos, sino personas de buena posición económica . Los pobres usaban vasijas de barro, los que tenían medios usaban vasijas de piedra. Las tinajas de piedra tenían una ventaja para los judíos que se preocupaban por las purificaciones ceremoniales. Las tinajas de barro debían romperse cuando entraban en contacto con los muertos, pero las tinajas de piedra no (Hengel 1989.111). Los judíos escrupulosos por la purificación solían tener grandes cantidades de agua disponibles para sus ritos. La cantidad de agua en las seis tinajas ha sido calculada en unos 454 litros. Con frecuencia se lee que había pocos judíos en Galilea que se preocupaban por guardar todas las prescripciones de la ley de los fariseos. Pero en este episodio estamos en presencia de una familia muy estricta en cuanto al cumplimiento de la ley. Para estas personas tan preocupadas por guardar la ley y por protegerse de toda contaminación, la acción de Jesús en este episodio tenía un significado especial.
La inclusión, por parte del autor de este evangelio, de todos estos detalles en su relato, indica que el evangelista conocía bien la situación social, política y económica de la Palestina del primer siglo. El evangelio de Juan no es una obra escrita por alguien alejado de los hechos históricos, como han afirmado ciertos autores, sino que es, más bien, la obra de alguien que conoce bien de cerca el ministerio del Jesús de la historia y puede escribir con autoridad sobre lo que ha sucedido (Hengel 1989.111).
Lutero da una interpretación simbólica a las seis tinajas de piedra. En su opinión, las seis tinajas de agua representan los libros del A.T., que sirven para purificar sólo externamente a las personas, pero no internamente, porque las obras sin fe no tienen poder de purificar los corazones. Al mismo tiempo, las seis tinajas de piedra significan el trabajo y el afán de los que tratan de purificarse en base a las obras de la ley. Hay seis tinajas porque hay seis días de trabajo. Después de los seis días de trabajo viene el séptimo día, el de reposo. Según Lutero, el verdadero reposo lo encontramos no en las obras de la ley, sino en el dulce vino del evangelio de Jesucristo (Lenker 1988:3.67). Algunos creen que el evangelista menciona que las tinajas eran de piedra porque las dos tablas de la ley también eran de piedra. Según esta manera de pensar, las seis tinajas con agua simbolizan la ley (Salas 1993.44).
Lo que nos llama la atención en este versículo es la gran cantidad de agua que es convertida en vino. Según Guilding (180), el significado de lo ocurrido en las bodas de Cana es que la dispensación judía, representada por el agua, será reemplazada por la dispensación del espíritu. Para muchos padres de la iglesia, y también para autores modernos como Guilding, el vino de Cana simboliza el don del Espíritu Santo. O sea, la gran cantidad de vino simboliza la abundancia de bendiciones que da la nueva vida en el espíritu. El tema de la epístola que acompaña la lectura de Juan 2.1-11 el segundo domingo después de Epifanía, indica que la iglesia antigua interpretaba que el vino era el don del Espíritu Santo. La epístola tradicional que encontramos en Culto Cristiano es Romanos 12.6-16. En ese texto Pablo habla de cómo el Espíritu Santo ha sido derramado en la vida de todos los bautizados y que todos los creyentes han recibido un don o carisma especial del mismo espíritu.
El milagro de Cana subraya también la prodigalidad, la generosidad del don de Dios por medio de Cristo (Jacquemin 1963.47). "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10.10). "Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia" (Juan 1.16). "Pues Dios no da el Espíritu por medida" (Juan 3.34). La ley con sus mandamientos, sacrificios y purificaciones no puede dar la vida en abundancia. "Porque la letra (de la ley) mata, mas el Espíritu vivifica" (2 Corintios 3.6). Guilding se basa en varios textos del A.T. para argumentar que el vino que Cristo da en las bodas de Cana es un símbolo y anticipo del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo. En estos textos, el efecto del vino en el ser humano se compara con el efecto del Espíritu Santo en la persona poseída por el espíritu. O sea, así como el vino transforma la personalidad y los actos de los seres humanos, así también el espíritu de Dios nos transforma a nosotros. El espíritu del vino hace que una persona tímida y callada se vuelva locuaz o hasta violenta. El vino puede transformar a una persona hacia el mal mientras el espíritu de Dios puede transformar a una persona hacia el bien. Uno de los textos que aduce Guilding para establecer la conexión bíblica entre los efectos del vino y los del espíritu de Dios es Job 32.19, donde Ehú explica porqué tiene que hablar, porqué no puede callar: "De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré; abriré mis labios, y responderé." El vino nuevo que todavía está en proceso de fermentación no puede quedar encerrado dentro de un odre sin respiradero. El odre se revienta. Así es el profeta de Dios cuando está lleno del Espíritu Santo. El espíritu dentro del profeta lo mueve a profetizar. Si se calla, se revienta. El profeta lleno del espíritu de Dios tiene que profetizar. El profeta de Dios no puede callar las palabras de Dios que están dentro suyo. Hay otras maneras de interpretar el significado del vino en la historia de las bodas de Cana. Para padres de la iglesia tales como Clemente de Alejandría, Cirilo de Jerusalén y Cipriano, el buen vino de Juan 2.1-11 simbolizaba el vino que reciben los fieles en sus celebraciones de la eucaristía (Brown 1966.110). En pinturas del segundo siglo que se encontraron en las catacumbas de Alejandría se puede apreciar cómo el vino de Cana se entendía en un sentido eucarístico. Una razón que motivó a los padres de la iglesia a abogar en favor de una interpretación eucarística de la señal de Cana es el hecho de que la palabra usada para designar a los que servían el vino es la palabra griega 6iáKovoi de donde viene nuestra palabra diácono. Se sabe que en la iglesia primitiva los diáconos eran las personas designadas para servir el pan y el vino durante las celebraciones de la Santa Cena. Otro detalle del texto que apoyaba la interpretación eucarística es el hecho de que el maestresala desconoce el origen del vino mejor. El vino milagroso no es de origen terrestre, es un don de lo alto. De igual manera la presencia real de Cristo en la eucaristía es un milagro y un misterio que desconocen muchas personas. Igual que en el caso de los sirvientes, el conocimiento de este misterio lo tienen sólo aquellos humildes que atienden a las palabras de Jesús y "hacen lo que él les dice." Muchos intérpretes ortodoxos y católicorromanos han visto en el milagro de Cana un símbolo y un anticipo del milagro de la transubstanciación eucarística. San Efrén, quien murió en el año 373 d.C., por ejemplo, ofrece el siguiente comentario: "Gratuitamente nos ofrece esos dones menores para excitamos a recibir los dones inmensos que no tienen precio. Pan y vino, placer para el gusto; cuerpo y sangre, salud del alma... la primera señal que realiza es el vino que alegra a los convidados; el significado es su sangre, regocijo de las naciones... " (Gribomont & Sixdenier: 1963.89).
Relacionada con la interpretación eucarística está la interpretación que establece una relación simbólica entre el vino de Cana y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según esta interpretación, Jesús ha venido para reemplazar las aguas y ceremonias de purificación del antiguo pacto con la sangre del nuevo pacto, que es derramada para la remisión de pecados. Puesto que Jesús ha venido para limpiar y purificar a los suyos con su sangre derramada en la cruz, ya no se necesitan las grandes cantidades de agua que utilizaban los judíos para purificarse de las contaminaciones. Así, la sangre de Jesús reemplaza al gran mar de fundición que formaba parte del templo de Salomón (1 Reyes 7.23; 2 Crónicas 4.2). En este mar de fundición se lavaban los sacerdotes para purificarse de diferentes clases de contaminaciones. Al reemplazar con su sangre las aguas de purificación del A.T., Jesús pone de manifiesto que él es un profeta más grande que Moisés, al cual esperaban tanto judíos como samaritanos (Deuteronomio 18.15). El primer milagro de Moisés consistió en convertir el agua en sangre (Éxodo 7.20). Este milagro de Moisés fue parte de un ministerio de muerte que trajo condenación (2 Corintios 3.6-9). Pero el primer milagro de Jesús es parte de su ministerio de vida que trae perdón e inmortalidad (Glasson 1963.26). El agua de purificación de los judíos es insuficiente aunque los cántaros estén llenos hasta arriba. El agua tiene que convertirse en vino y el vino en la sangre purificante de Cristo de la eucaristía, pues la eucaristía es la verdadera fiesta de bodas de Cristo con su iglesia (Saxby 1992.12).
Para San Agustín el mejor vino de las bodas de Cana simbolizaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo: "El Señor tuvo de reserva hasta el final el mejor vino: su evangelio... Desde los tiempos más antiguos existía la profecía, ninguna época estuvo privada de ella. Pero Cristo no estaba comprendido en esa profecía; por eso seguía siendo como agua. El apóstol lo dijo a su modo: 'Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.' (2 Corintios 3.15-16). El velo del que habla, es la oscuridad que recubre la profecía e impide comprenderla; ese velo desaparece si uno se vuelve al Señor. Entonces se disipa la ignorancia, y lo que era agua se convierte en vino. Leer todos los libros de los profetas sin comprender que se trata de Cristo ¿existe algo más insulso y más insípido? Ve ahí a Cristo: tu lectura adquiere sabor; diré más: te embriaga. Traslada a tu espíritu lejos del cuerpo, hasta hacerte el pasado y penetrar el futuro" (Citado en Gribomont & Sixdenier 1963.90).
Para Lulero el agua significa la predicación de la ley y las angustias que esta predicación produce en nosotros. El vino, en cambio, es el mensaje del evangelio. Según Lutero, cuando se predica el mensaje del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, el agua de la ley se convierte en el más dulce de los vinos. La condenación se convierte en salvación; la desesperación, se vuelve puro gozo y el infierno se convierte en vida eterna (Lenker 1888:3.69). Entonces, ¿qué significa el agua convertida en vino? Hay argumentos fuertes de parte de dignos representantes de diversos sectores de la tradición cristiana que consideran que el agua convertida en vino es el Espíritu Santo, la sangre del Cordero, el vino eucarístico o el evangelio. Es posible que el agua convertida en vino sea un símbolo multivocal o multivalente. Un símbolo multivocal es un símbolo que tiene más de un significado y más de una función. O sea, el agua convertida en vino puede simbolizar tanto la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo como el Espíritu Santo que saldrá como un río de agua viva del interior del Hijo del Hombre (Juan 7.37-39). Y todo esto es buena nueva o evangelio para nosotros. San Juan en su primera epístola (5.8) habla del espíritu, el agua y la sangre como íntimamente relacionados entre sí y formando un conjunto: "Y tres son los que dan testimonio en la tierra; El Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan." Frank Kermode en su interpretación del agua transformada en vino sugiere que el vino simboliza y anticipa no sólo el reemplazo del vino inferior de la Tora con el vino mejor del evangelio, sino también la victoria final del Logas, la transformación de los reinos de este mundo en el reino de Dios, la transformación de la vieja creación en la nueva, y la victoria de la vida sobre la muerte (Kermode 1986.13).
2.7-10: Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de donde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
En una predicación para el segundo domingo de Epifanía, Lutero comenta que los siervos que llevan el vino a los invitados son todos los predicadores del N.T. y sus sucesores, pues, como ellos, somos llamados a sacar de las Escrituras el mensaje del evangelio y predicarlo a todo el mundo, porque todo el mundo ha sido invitado al matrimonio de Cristo. Los siervos saben de dónde viene el vino porque han aprendido que el evangelio tiene poder para cambiar el agua amarga de la ley en el vino dulce del amor de Dios. Pero el maestrasala que simboliza el sacerdocio del A.T., no entiende cómo puede ser esto (Lenker 1988:3.69). Después de probar el vino, el mayordomo comenta que los que dan fiestas suelen servir primero el buen vino. Cuando los invitados ya están medio ebrios y no saben distinguir bien entre el vino bueno y el malo, entonces se sirve el vino inferior porque los huéspedes ya no están en condiciones de notar el cambio. Pero en las bodas de Cana se sirvió primero el vino inferior y el superior a lo último. Las palabras medio en broma del maestresala, quien no sabía el origen del buen vino, dan fe de que este milagro realmente ocurrió. Pero la broma del maestresala encierra una verdad más profunda: cuando venga la hora del Hijo del Hombre, el buen vino fluirá en abundancia para todo el mundo. El mundo, nuestra carne y Satanás también sirven primero el buen vino. Primero ofrecen lo que parece ser el buen vino, pero después viene el vino de la amargura. Primero se ofrece el vino dulce que se llama droga. Después se sirve el vino amargo de la muerte. Primero el vino dulce del libertinaje, después el vino amargo del SIDA. Primero el vino dulce de la infidelidad matrimonial, después el vino ácido de amarguras, rencillas, divorcios, niños abandonados y soledad. Jesucristo, en cambio, sirve primero el vino amargo de la ley y de las cruces, después el mejor vino del evangelio. La ley, al mostramos nuestra rebelión y pecado, produce en nosotros la contrición y el arrepentimiento. Pero el evangelio es el dulce vino que nos alienta y consuela al ofrecemos el perdón y la vida eterna. En los sermones que i preparamos debemos seguir el ejemplo que Jesús nos da aquí, servir primero el vino inferior, el vino de la ley, que acusa, maldice y mata, y que nos lleva al arrepentí- I miento. Después de obrar en nuestros oyentes la contrición, debemos servir el vino mejor, el dulce evangelio de perdón, paz y vida eterna. "Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo" (Juan 1.17).
2.11-12: Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días.
Como en el evangelio según San Marcos, Jesús comienza aquí su ministerio público con un milagro. En Juan 1.50-51 Jesús había prometido a Natanael que vería "cosas mayores que estas." En la señal de Cana la profecía hecha a Natanael comienza a actualizarse. La gloria que tenía el Logos en la eternidad comienza a revelarse en el tiempo y el espacio (Schnelle 1992.75). A la vez, esta revelación de la gloria del Señor es un anticipo de las futuras manifestaciones del Hijo de Dios.
La palabra manifestó (é^avéocooev en griego) es un términos clave en el cuarto evangelio. En la señal de Cana Jesús revela o manifiesta su gloria. La gloria y la divinidad que Jesús compartía con el Padre se hacen visibles en su encarnación y en sus actividades a favor de los seres humanos. Al relatar este milagro, el evangelista quiere señalar que el Logos en verdad se ha hecho carne y habita entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. La divinidad ha entrado en el espacio y en el tiempo y se ha hecho accesible a nosotros. El evangelista comenta que los discípulos, al ver la manifestación de la gloria de Jesús, creyeron en él. No es el milagro, sino la revelación de la gloria de Jesús en el milagro lo que produce fe en los discípulos. Uno puede ver solamente el milagro, pero si no se ve la manifestación de la gloria del Hijo de Dios en el milagro, no habrá fe (Schnelle 1992.81). Las señales milagrosas de Jesús están relatadas aquí con el fin de demostrar a los lectores del evangelio como éstas ayudaron a producir fe en sus primeros discípulos. Las señales milagrosas de Jesús no producen la fe mágicamente, sino que revelan que la gloria del Padre está presente en Jesús y de tal manera testifican de la unidad entre el Padre y el Hijo. Al mismo üempo, las señales milagrosas evidencian tanto la divinidad como la humanidad de Jesucristo. Las señales milagrosas de Jesús testifican además que Dios es amor. Un Dios de amor no puede mantenerse alejado de la creación que ha hecho. Dios en su amor por la humanidad perdida se hace presente en la carne y la sangre del Jesús histórico y en los sacramentos, porque ama al mundo y quiere salvarlo. Todas las señales milagrosas de Jesús ocurren en el espacio y el tiempo y en beneficio de personas concretas. En tal sentido, nos revelan a un Dios preocupado por las necesidades físicas y spirituales de las personas, un Dios que entra en nuestras historias humanas porque nos ama. El dios de los gnósticos no podía humillarse viniendo al mundo para atender las necesidades físicas de criaturas inmundas y corruptas como nosotros. Por eso los escritos gnósticos hablan mucho de los dichos y la sabiduría de Jesús pero omiten sus milagros (Schnelle 1992.233).
Todas las señales que se relatan en el cuarto evangelio manifiestan en forma ejemplar que Cristo es un ser divino que ha venido de arriba. Al mismo tiempo testifican que Jesús es un ser humano, presente en el espacio y en el tiempo, para comunicar a los hombres la vida eterna del reino de Dios. En este sentido, las siete señales de Jesús en el evangelio según San Juan son todas epifanías. La revelación de la gloria de Dios en las señales de Jesucristo, llama a las personas a definirse en cuanto a la identidad de Jesús. Los que presencian las señales milagrosas de Jesús en persona, o por medio del testimonio escrito de Juan en su evangelio, reciben la invitación a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna en su nombre (Juan 20.30-32). Las señales milagrosas nos hacen ver lo que es la incredulidad. Comprendemos, como comentó Schnelle, que la incredulidad no es tanto falta de conocimiento, la incapacidad de creer; más bien es el rechazo deliberado de Jesús, pese a hechos visibles, inequívocos y públicos. Al negar a Jesús después de ver claramente la gloria de Dios manifestada en él, el incrédulo se condena a sí mismo. La incredulidad de los líderes judíos ante las señales de Jesús los llevó finalmente a buscar la muerte del Hijo de Dios. Las señales milagrosas de Jesús, por lo tanto, son parte de la teología de la cruz. Schnelle concluye que las siete señales de Jesús en el cuarto evangelio sirven como estaciones de la cruz en el camino hacia el Calvario (1992.170-171).
El verbo creer en el evangelio según San Juan
El relato de las bodas de Cana termina con la afirmación: "Sus discípulos creyeron en él." El fin que persiguen todas las señales, discursos y conversaciones de Jesús en el cuarto evangelio es que las personas que aparecen en el evangelio, y las que lo leen, crean en Jesús y sean salvos. El verbo griego Tuoreueiv que se traduce creer en castellano, es utilizado 98 veces en el evangelio de Juan; más que en cualquier otro libro del N.T. En cambio, en las trece epístolas paulinas el verbo TiioTEueiv es utilizado solamente 54 veces. Lo que es algo extraño es que San Juan nunca utiliza el sustantivo tiíotis que se traduce como fe en los otros libros del N.T. Tal vez, el evangelista evitó el sustantivo fe para poner en claro que lo fundamental en la relación salvadora con Dios no es el acto mismo de creer, sino aquello en qué se cree (Morris 1989.72). En la gran mayoría de los casos el verbo creer es seguido con el objeto de la fe. Jesús. Aun cuando creer es utilizado en forma absoluta, sin objeto, se sobrentiende que el evangelista está hablando de creer en Jesús. La fe verdadera nunca se fija en sí misma sino en Jesús. La fe salvadora no es fe en sí misma, sino que es confianza en el Señor y en todo lo que él es y ha hecho a favor nuestro.
El tema del reemplazo
La historia de las bodas de Cana sirve para establecer que la purificación otorgada por Jesús en su sacrificio en la cruz y en sus sacramentos es superior a todos los ritos y ceremonias de purificación practicados por los judíos. La purificación que da Jesús no solamente es superior; también reemplaza las ceremonias antiguas. El tema del reemplazo es uno de los principales temas del evangelio de Juan. En nuestro estudio del cuarto evangelio veremos cómo Jesús sistemáticamente reemplaza las figuras principales del A.T., como Abraham (8.53), Moisés (1.17) y Jacob (4.12). Jesús reemplaza todas las instituciones del antiguo pacto, como los sacrificios, la circuncisión, y el mismo templo. Jesús también reemplaza todas las grandes fiestas que celebran los judíos en su templo y en sus sinagogas.
Algunos escritores afirman que Jesús, en las bodas de Cana, está reemplazando no sólo los ritos de purificación de la religión judía, sino también las fiestas paganas en honor al dios Dionisio, el dios del vino y de la profecía. Según la mitología de los griegos, el dios Dionisio fue el descubridor de la viña. Se creía que Dionisio tenía el poder de convertir el agua en vino. En muchas partes del mundo antiguo, incluso Palestina, había templos construidos en honor al dios Dionisio. En los meses de diciembre y enero se solía celebrar la fiesta mayor de ese dios. En Palestina la fiesta de Dionisio se celebraba el 5 y 6 de enero, o sea, la misma fecha en que los cristianos celebran la fiesta de la Epifanía. En la iglesia antigua, una de las lecturas
para la fiesta de la Epifanía era Juan 2.1-12. Según relatan varios autores antiguos, durante estas fiestas el agua se convertía en vino. Según Epifanio, uno de los templos de Dionisio estaba en la ciudad de Gergasa, una de las ciudades de la provincia de Decápolis al lado oriental del lago de Galilea. Recordemos que Jesús visitó la provincia de Decápolis cuando sanó al endemoniado gadareno (Marcos 5.1-20). Había también un antiguo centro de adoración de Dionisio a unos 30 kilómetros al sureste de Cana. En las ruinas de la ciudad de Sepphoris, a sólo unos 4 kilómetros de Nazaret, se ha descubierto un mosaico que ilustra el ciclo ritual del culto a Dionisio (Hengel 1989a. 15). Se tomaba gran cantidad de vino en las fiestas de Dionisio. Sus adoradores se emborrachaban porque creían que por medio de la embriaguez el dios Dionisio entraba en ellos y tomaba posesión de sus cuerpos, de sus mentes y, especialmente, de sus lenguas. Los profetas y las profetisas en tales cultos se emborrachaban con vino a ñn de que el dios Dionisio pudiera profetizar por medio de ellos. Las palabras enunciadas bajo los efectos del vino se consideraban proféticas, inspiradas por Dionisio. Lo que Jesús promete a los profetas, evangelistas y apóstoles es algo muy distinto. Por medio del simbolismo de la señal del agua convertida en vino Jesús no da a los suyos el espíritu fuerte y embriagante del vino. Lo que Jesús da a los que hablan en su nombre es el Espíritu Santo, el cual, a través de ellos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16.8). Lo que Dionisio da emborracha, pero lo que Jesús da capacita a sus discípulos para que hablen y canten, inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto escribe el apóstol San Pablo: "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padrem, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo" (Efesios 5.18-20). En el día de Pentecostés el apóstol San Pedro declara al pueblo de Jerusalén: "Estos no están borrachos, como vosotros suponéis... esto es lo dicho por el profeta... en los postreros días derramaré mi Espíritu" (Hechos 2.14-17). Es interesante notar que algunos historiadores creen que una de las razones para incluir la fiesta de Hanukkah en el ciclo de las fiestas de los judíos era precisamente para reemplazar la fiesta pagana de Dionisio que se solía celebrar en la misma fecha. Volveremos sobre este tema en el capítulo 10. Nota litúrgica: En la temporada de Epifanía la iglesia trata de responder a la pregunta: ¿Cómo es posible que un niño tan débil y tan pobre sea Emanuel, Dios con nosotros? Si Jesús es Dios, ¿dónde está su gloria? La iglesia contestaba estas preguntas afirmando que la gloria de Dios estaba escondida en Jesús, pero que en algunos momentos claves en la historia del Salvador aparecieron destellos de su gloria que los hombres pudieron ver. Estas manifestaciones de la gloria de Dios oculta en Jesús se llamaban epifanías. La palabra epifanía en griego quiere decir manifestación. En el día de la Epifanía, el 6 de enero, la iglesia celebra una de esas grandes epifanías cuando los creyentes oyen cómo la gloria del recién nacido rey se manifestó en la estrella que guió a los sabios hacia niño Jesús. El evangelio para el primer domingo después de Epifanía celebra otra manifestación de la gloria de Dios. Esta fue la voz divina que proclamó en el bautismo de Jesús: "Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia" (Mateo 3.17). En la iglesia antigua se celebraba en el día de la Epifanía no sólo la historia de los magos del oriente, sino también el bautismo de Jesús y el milagro de las bodas de Cana. Es decir, en la liturgia de la iglesia antigua había tres lecturas del santo evangelio. En el desarrollo de la liturgia en los siglos subsiguientes, se asignó la lección del bautismo de Jesús al primer domingo después de Epifanía y la historia de las bodas de Cana al segundo domingo después de Epifanía. Según la tradición luterana, la temporada de la Epifanía termina con la celebración de la transfiguración de nuestro Señor. Ésta es la epifanía en la cual oímos que "resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz" (Mateo 17.2).
Juan 2.1 -11 es la lectura designada para el segundo domingo después de Epifanía en el leccionario tradicional de la iglesia. En el nuevo leccionario de tres años, Juan 2.1-11 es el santo evangelio para el segundo domingo después de Epifanía en el año C, año de San Lucas. Juan 2.1-11 se presta perfectamente para desarrollar el tema central de la Epifanía, es decir, la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, pues el relato de las bodas de Cana termina con una observación muy significativa: "Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él" (2.11). Es la oración de la iglesia que la contemplación, tanto de lo ocurrido en Cana, como su significado simbólico, nos lleve también a creer en él.
En el leccionario de cuatro años del grupo litúrgico interconfesional de Gran Bretaña Juan 2.1-11 es el santo evangelio para el tercer domingo después de Epifanía en el año D, año de San Juan.
La purificación del templo, Juan 2.13-22
Contexto litúrgico: La purificación del templo por Jesús es una de las lecturas para el tercer domingo en Cuaresma. En la iglesia primitiva y medieval la purificación del templo se entendía como un símbolo de la purificación de los candidatos para el Bautismo en vísperas de la Pascua de Resurrección. Por medio del Bautismo el nuevo cristiano resucita con Cristo y, en unión con su Señor, llega a ser un nuevo templo en el cual habita el Espíritu Santo (Wood 1991.59).
2.13: Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén.
El relato de la purificación del templo comienza con la noticia de que estaba cerca la pascua de los judíos. Subió Jesús, por lo tanto, de Galilea, donde estaba, a Jerusalén. La pascua ocupa un lugar de gran importancia en el evangelio de Juan, por eso, Juan detalla cómo Jesús celebró la pascua durante cada uno de los tres años de su ministerio. Durante la primera celebración de la pascua Jesús purifica el templo. Durante la segunda, Jesús alimenta a cinco mil personas. Durante la tercera y última Jesús es sacrificado como el verdadero y perfecto cordero pascual.
2.14: Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, ya los cambistas allí sentados.
Al entrar en el templo Jesús encuentra a los que vendían animales a los fieles que venían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la pascua. Según la costumbre judía, durante la celebración de la pascua, cada familia mandaba sacrificar un cordero y se lo comía. Así recordaban la salvación de Dios cuando rescató a los esclavos hebreos de Egipto en los días del éxodo. Moisés había ordenado que cada año todo el pueblo de Israel celebrara la pascua. Así todos recordarían que pertenecían a un pueblo que había sido librado de la esclavitud. El libro de Éxodo narra cómo los esclavos en Egipto clamaron al cielo y pidieron ser librados de sus opresores. Dios oyó el clamor de su pueblo y envió a Moisés y a Aarón para que desafiaran la autoridad del faraón egipcio diciendo: "Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto" (Éxodo 5.1). Cuando el faraón endureció su corazón y rehusó libertar al pueblo esclavizado, Dios envió diez plagas sobre la tierra de Egipto para obligar al faraón a libertar al pueblo hebreo. La última de las 10 plagas fue el envío del ángel de la muerte para que diera muerte a todo primogénito en Egipto. A fin de proteger de esta plaga a los que creían en Jehová, Dios ordenó a los israelitas sacrificar corderos y pintar los dinteles de sus casas con la sangre de los mismos. En cada hogar fue sacrificado un cordero en lugar del primogénito de esa casa. El sacrificio del cordero fue aceptado en sustitución del hijo primogénito. El ángel de la muerte pasaba por alto cada casa marcada con sangre, y de ese modo se salvaban sus habitantes. Con el salmista pudieron cantar: "Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará" (Salmo 91.7). "Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto" (Éxodo 12.11-13).
Los hebreos celebraban la fiesta de la pascua todos los años en el mes de nisán (nisán normalmente cae durante nuestro mes de abril). El día 10 de nisán cada familia escogía un cordero sin defecto, de un año. En la tarde del día 14 de nisán se sacrificaba el cordero y con su sangre se pintaba la puerta de la casa de la familia. Después, dentro de su casa, la familia comía la carne del cordero sacrificado y la acompañaba con hierbas amargas (un símbolo de la vida amarga de los esclavos en Egipto), pan sin levadura (un símbolo de la pureza) y vino tinto (un símbolo de la sangre del cordero). Una de las principales ideas que encontramos en el evangelio de San Juan es que Jesús ha venido al mundo para cumplir y reemplazar, no sólo la fiesta de la pascua, sino todas las fiestas, ritos e instituciones de la religión judía. No perdamos de vista esta idea mientras analizamos el relato de la purificación del templo.
¿Qué encontró Jesús cuando fue a celebrar la pascua en el templo de Jerusalén? Encontró que la parte del templo conocida como el patio de los gentiles no era más que en un mercado, en el cual los comerciantes, patrocinados por el sumo sacerdote Caifas, explotaban al pueblo, cobrando precios exagerados por los corderos y otros animales de sacrificio. En el templo no se aceptaban monedas que llevaran la imagen de los diferentes dioses paganos, por consiguiente, los peregrinos que venían de diferentes partes del mundo tenían que cambiar sus monedas para que pudiesen pagar sus ofrendas al templo. Esto daba a los cambistas una buena ganancia, que compartían con los sumos sacerdotes. La rapacidad y perversidad del sumo sacerdote Caifas y de los otros miembros de su familia era bien conocida.
Según el historiador Josefa, los sumos sacerdotes solían extorsionar a los sacerdotes menores para sacarles el diezmo. Mandaban golpear a los que se rehusaban, y por eso algunos murieron de hambre (Evans 1989.259). En una obra rabínica llamada La Tosefta, se habla de la violencia de los sumos sacerdotes, sus hijos, sus yernos, sus supervisores y sus siervos, quienes aporreaban a los pobres con palos para quitarles los diezmos. Los rabinos eran de la opinión de que Dios permitió la destrucción del segundo templo por la avaricia y el odio de los sumos sacerdotes.
Muchos de los libros apócrifos escritos durante este periodo se quejan de la perversidad y de las riquezas de los sumos sacerdotes. El comentario sobre el libro de Habacuc, encontrado entre los escritos del mar Muerto, lanza ataques contra el sacerdote malvado el cual es acusado de robar al pueblo, especialmente a los pobres (Evans 1989.260). El rencor que el pueblo guardaba contra del sumo sacerdote y su familia se comprueba por lo que pasó cuando las fuerzas rebeldes tomaron la ciudad de Jerusalén durante la guerra contra Roma (66-70 d.C.). Una de las primeras cosas que hicieron fue quemar el palacio del sumo sacerdote Ananías. Cuando el zelote Menahem y sus seguidores entraron en la ciudad dieron muerte al sumo sacerdote.
Jesús, al ver cómo el templo era profanado por las autoridades sacerdotales, comienza a echar fuera a los mercaderes y cambistas con un azote de cuerdas. Esparce sus monedas y vuelca sus mesas. Al protestar contra la profanación del templo, Jesús se solidariza con una larga tradición profética. Muchos años antes el profeta Isaías había condenado a los sacerdotes de su tiempo con las siguientes palabras: "...el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio" (Isaías 28.7). Miqueas se queja de que: "Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes
enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero" (Miqueas 3.11). Denunciando a los sacerdotes y profetas de su tiempo, el profeta Oseas declaró en nombre del Señor: "...les tomé aversión; por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa; no los amaré más" (Oseas 9.15). En su famoso sermón sobre el templo, en Jeremías 7, el profeta declara que la casa de Jehová ha sido convertida en una cueva de ladrones (Jeremías 7.11). Este versículo fue citado por Jesús en el relato de la purificación del templo en Mateo 21.13 y Marcos 11.17.
Los sumos sacerdotes y sus cómplices eran ladrones, no sólo porque con sus extorsiones chupaban la sangre de los pobres, sino también porque se habían apropiado del patio de los gentiles para su uso. Tal usurpación era inaceptable porque en el segundo templo Dios había apartado aquel patio como el sitio en el cual los no judíos podrían llegar a conocer la palabra de Jehová. Los sacerdotes del templo debían haberse ocupado de enseñar la ley de Jehová a los gentiles. En lugar de eso, consideraban a los extranjeros indignos de la salvación. Creían que sólo los miembros del pueblo de Israel merecían heredar el reino de Dios, y por eso le quitaron a los gentiles aquella parte del templo. Así, el templo no llegó a ser casa de oración para todas las naciones. La ira de Jesús se dirige, no sólo contra la explotación que se llevaba a cabo en el templo, sino también contra una iglesia que se había olvidado de ser misionera, luz para todas las naciones. Cuando el pueblo de Dios se olvida de su llamado misionero se enciende la ira del Señor. Por medio de este relato los autores de los cuatro evangelios llaman a la comunidad cristiana, que es el nuevo templo del Señor, para que no se convierta en una nueva cueva de ladrones. Dios llama a la comunidad de los discípulos a llevar mucho fruto (Juan 15.1-10) ya no ser como la higuera estéril (Marcos 11.12-14) que fue maldecida por Jesús por no dar frutos. Todos los comentaristas concuerdan que tanto la higuera estéril como la viña en Marcos 12.1-12 son símbolos del templo de Jerusalén, que no tenía frutos para entregar al Señor (Watty 1982.236-239).
La mayoría de los intérpretes del N.T. considera que Jesús expulsó a los comerciantes del templo porque quería purificarlo para que volviera a desempeñar la función para la cual originalmente había sido construido. En este sentido, Juan 2.13-22 ha sido usado como uno de los textos para la fiesta de la Reforma. La purificación del templo por Jesús se ve como el cumplimiento de varios textos del A.T. que hablan de la llegada del mensajero de Dios para poner fin a los abusos cometidos en su casa y para restaurarla a su debido uso. Uno de estos textos es Malaquías 3.1-3: "He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia." Otro texto es Zacarías 14.21: "... no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos." En la época de Malaquías y Zacarías había mucha corrupción entre los sacerdotes y levitas que servían en el templo. Otros, sin embargo, no creen que la acción de Jesús de sacar a los mercaderes del templo y volcar sus mesas tuviera como propósito purificar el templo. Estos intérpretes entienden las acciones de Jesús como augurios profetices de la futura destrucción del templo. Un augurio profetice es una acción simbólica que proclama un acontecimiento futuro. En Jeremías 19.11 el profeta quebró una vasija ante los ojos de los líderes de Jerusalén con el siguiente anuncio: "Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más." Según esta interpretación, Jesús, al volcar las mesas y esparcir las monedas, está anunciando: 'Así, en poco tiempo será destruido este templo, volcados sus altares y saqueadas sus riquezas'. Los partidarios de esta interpretación opinan que la creencia de que Jesús iba a destruir el templo surgió a raíz de esta acción simbólica y fue una de las razones que llevó a los judíos a condenarlo a muerte (Watty 1982.236-239). Estos intérpretes señalan que si Jesús hubiera querido purificar el templo, los evangelistas hubieran citado a Malaquías 3.1-5 que habla del mensajero de Jehová que vendrá súbitamente para limpiar a los hijos de Leví. Pero en lugar de citar a Malaquías los evangelistas citan a Jeremías, quien anunció que el templo de Jerusalén sería destruido así como fue destruido el tabernáculo en Silo. El texto de Juan, sin embargo, no parece apoyar esta interpretación.
2.15-16: Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.
Jesús saca fuera del templo a los mercaderes, comerciantes y cambistas que estaban esquilando al pueblo en la fiesta de su liberación. También echa fuera las palomas, los bueyes y especialmente las ovejas, que deben haber sido muy numerosas, pues eran las vísperas de la fiesta de la pascua y pronto se sacrificarían miles, para que cada familia en Jerusalén pudiese celebrarla tal como Moisés la había instituido.
Al expulsar las ovejas del templo, Jesús dio a entender que todo el sistema de ritos y sacrificios en el templo no es necesario para reconciliar a la humanidad con el Padre. Jesús reemplaza todo el sistema sacrificial con su sacrificio en la cruz. La cruz y la resurrección de Jesús hacen innecesarios los miles de sacrificios que se ofrecían todos los años en el templo. La resurrección de Jesús de entre los muertos elimina la necesidad de cualquier técnica religiosa que tiene como fin asegurar la vida eterna. La acción de Jesús al sacar fuera del templo a los animales de sacrificio en las vísperas de la pascua, significa que la pascua misma caduca para los cristianos, pues Jesús es nuestra pascua. Su muerte en la cruz es un sacrificio más eficaz que el sacrificio de todos los corderos pascuales de todos los tiempos. Los sacrificios del A.T. realmente nunca sirvieron para abolir la ira divina y reconciliar al pueblo rebelde con Dios. Los sacrificios de ovejas, bueyes y palomas en el A.T.
solamente sirvieron para aguantar y refrenar la ira de Dios hasta que viniera aquel que ofrecería el sacrificio perfecto y definitivo. Los sacrificios del A.T. fueron un remedio provisional hasta que viniera aquel que ofrecería un sacrificio por los pecados del mundo, una vez para siempre (Hebreos 10.10-12). La resurrección de Jesús de entre los muertos es un milagro más grande que el éxodo, pues, por medio de él, el pueblo pasó no solamente de Egipto a la libertad en la tierra de Canaán, sino de la muerte a la vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Jesús no sólo reemplaza el sistema sacrificial y la fiesta de la pascua, sino también el templo. La encamación de Jesucristo significa que el templo ya no es el lugar predilecto de la presencia de Dios en el mundo. El Padre está presente en la carne y la sangre de su Hijo en un sentido mucho más profundo y mucho más íntimo que si estuviera en el templo. La expulsión de los animales de sacrificio del templo significa que Jesús ha venido a terminar con el templo como el lugar donde, por medio de sacrificios, los seres humanos se reconcilian con el Padre y entran en la presencia de Dios. En Juan 4.21-23 veremos como Jesús se presenta como el nuevo templo espiritual por medio de quien se adora al Padre en espíritu y en verdad (Yee 1989.62). Recordemos que el templo en Jerusalén fue destruido por el ejército romano de Tito en el año 70 d.C. La destrucción del templo constituyó un gran problema para la religión tradicional judaica. Muchos fieles judíos se preguntaban: ¿Cómo puede seguir llamándose pueblo de Dios el pueblo de Israel si ya no puede cumplir con todas las ordenanzas relativas a fiestas y sacrificios en el templo prescritas por la Tora? Sólo unos veinte años después, en la academia rabinica de Jamnia, que fundó Johanan ben Zakkai, se formuló una respuesta adecuada a esta pregunta: el estudio de la Tora en las sinagogas es un sacrificio espiritual que reemplaza los sacrificios de bueyes y corderos.
Los judíos que creían en Jesucristo como Señor, basándose en los evangelios, y especialmente en Juan 2, ofrecieron otra solución. Se justifica la cesación de sacrificios porque Jesús, con su perfecto sacrificio en la cruz, logró de una vez por todas la purificación que ofrecía el sistema sacrificial y la fiesta de la pascua. En la muerte de Cristo en la cruz hay un raudal inagotable de purificación para todos, y para conseguirlo no hay que hacer ningún sacrificio adicional ni celebrar la pascua. Para el teólogo de la liberación Gustavo Gutiérrez, es especialmente significativo que Jesús sacara del templo a los vendedores de palomas. La paloma, por ser la criatura más pequeña y barata, era la más usada por los pobres para sus ritos y sacrificios de purificación. Al expulsar a los traficantes de palomas. Jesús expresaba su repugnancia hacia la explotación de los pobres a través del culto, condenando tal actitud como hipócrita y como causante de tomar el nombre de Dios en vano (Gutiérrez 1992.142-143).
2.17: Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.
Los discípulos de Jesús, al observar su reacción violenta ante la profanación del templo por parte de los mercaderes y cambistas, recuerdan un versículo del Salmo 69.9, que explica lo ocurrido: "El celo de tu casa me consume." La iglesia cristiana siempre ha incluido al Salmo 69 entre los salmos mesiánicos, usándolo como parte del servicio de tinieblas (tenebrae) para hacer resaltar los sufrimientos de Jesús. Estos sufrimientos se deben, en parte, a los pecados de su pueblo, pero también al celo que Jesús siente a causa de la profanación del templo.
El templo y la iglesia so, según el Antiguo y el Nuevo Testamentos, la esposa de Jehová y la novia del Cordero. La violación de la novia es lo que provoca los celos del novio. El Mesías sufre por su novia. Al decir: "El celo de tu casa me consume", el texto establece una relación entre el celo de Jesús por el templo y la muerte del Salvador en la cmz. La acción de Jesús al purificar el templo es una de las causas principales de la condenación y crucifixión de Jesucristo. Cada referencia al templo en el evangelio según San Juan va acompañada con una amenaza contra la vida del Señor (2.14-22; 5.14-18; 7.14-20; 8.20,59; 10.22-39; 11.56-57; 18.20).
Con frecuencia la palabra celos en las Escrituras se usa para describir acciones violentas en defensa de Dios y de su templo. La palabra zelote viene de la misma raíz que la palabra celos. El grupo revolucionario conocido como zelotes provocó el levantamiento del pueblo judío contra los romanos en los años 66-70 d.C. Los zelotes se inspiraban en el ejemplo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón (Números 25). Cuando los hijos de Israel fornicaron en el desierto con las hijas de Moab, Finees, celoso por su Dios, tomó una lanza y entró en la tienda de Zimri, uno de los jefes de la tribu de Simón. Al hallar allí a Zimri en el acto de fornicación con una mujer moabita llamada Cosbi, Finees clavó su lanza en el vientre de Zimri y de su amante y de esa manera expió por el pecado de los hijos de Israel y apartó el furor de Dios. Otro gran héroe de los zelotes fue el profeta Elias quien en su celo por Dios degolló a 450 profetas de Baal después de que cayera el mego de Dios sobre el altar que él había construido sobre el monte Carmelo.
2.18-19: Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos reaccionaron ante la acción de Jesús exigiendo una señal milagrosa. Entienden que Jesús, al proceder de esta manera, establece su autoridad sobre el templo. Con su acción, Jesús está desafiando la autoridad de los sumos sacerdotes y proyectándose como una figura mesiánica. Por eso, los judíos piden una señal para expresar su rechazo a la conducta mesiánica de Jesús, y para desenmascararlo ante el pueblo. No fue una pregunta sincera. Más bien, fue una confesión de incredulidad, "...los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría" dice San Pablo en 1 Corintios 1.22. Cuando en Mateo 12.39 le piden una señal milagrosa a Jesús, él responde: "La generación mala y adúltera demanda señal; pero no le será dada, sino la señal del profeta Joñas. Porque como estuvo Joñas en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches." Jesús dice que la única señal que será dada será la de la resurrección. También aquí en Juan 2.19 Jesús responde con palabras proféticas que anuncian la resurrección: "Destruid este templo, y en tres
67
días lo levantaré." Este dicho del Señor puede interpretarse de tres maneras diferentes Hay tres niveles de significado que debemos considerar, y uno conduce al otro, a En primer lugar, las palabras de Jesús pueden interpretarse con referencia al templo de Dios en Jerusalén. Según esta interpretación, Jesús está diciendo que si se destruyera el templo en Jerusalén, él sería capaz de levantarlo nuevamente en tres días. Los enemigos de Jesús interpretaron sus palabras como una amenaza contra el templo. En otra oportunidad Jesús, hablando del templo, había profetizado: "¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada" (Marcos 13.2). Cuando Jesús fue juzgado delante del sumo sacerdote, fue acusado de haber amenazado destruir el templo: "Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este
templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano" (Marcos 14.57-58). Cuando Jesús estaba en la cruz "...los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas el templo de Dios en tres días y lo reedificas, sálvate a tí mismo y desciende de la cruz" (Marcos 15.29-30). Es claro que las acciones y las palabras de Jesús en el templo fueron interpretadas como un desafío a la autoridad de los sumos sacerdotes y de los que los apoyaban, es decir, los romanos. El templo era la sede de la autoridad política y religiosa en Palestina y, por eso, desafiar esa autoridad se consideraba un acto revolucionario. Nos relata el historiador Josefa que cuatro años antes del comienzo de la guerra de los judíos contra Roma (62 d.C.), cierto campesino llamado Jesús, hijo de Ananías, se levantó en el templo y comenzó a profetizar su destrucción, clamando: "Una voz del este, una voz del oeste, una voz de los cuatro vientos, una voz contra Jerusalén y el santuario, una voz en contra del novio y de la novia, una voz contra el pueblo." Los jefes de los judíos mandaron arrestar y castigar a Jesús, hijo de Ananías, por sus palabras. Pero como seguía con sus protestas, fue llevado ante el gobernador Albino, quien mandó que le dieran muchos latigazos. Este hecho muestra cómo los prefectos romanos apoyaban a los sumos sacerdotes en su afán por defender el templo como símbolo de autoridad religiosa y política. Recordemos que los romanos ejercían su control sobre el pueblo a través de los sumo sacerdotes. Es decir, los sumos sacerdotes eran los lacayos de las fuerzas imperialistas. Desafiar al templo implicaba desafiar a los sumos sacerdotes y desafiar a los sumos sacerdotes equivalía a desafiar la autoridad de Roma. Fue este desafío el que al fin de cuentas hizo que Jesús fuera condenado como un revoltoso y revolucionario (Matera 1991.13). Usando un análisis sociológico, el intérprete alemán, Gerd Theissen, ha entendido las palabras de Jesús acerca del templo a la luz del conflicto que existía entre el campo y la ciudad. Jerusalén en el tiempo de Cristo era como la ciudad de feso
con su templo de Diana. Jerusalén era una urbe que vivía de la religión. La gran cantidad de diezmos, sacrificios, donativos esporádicos, votos y penitencias enriquecían a los sacerdotes de categoría superior.
El resto de la población de Jerusalén también se beneficiaba de la religión. Theissen ha calculado que un 20% de losjerosolemitanos dependía directamente de los sueldos que se pagaban a los hombres involucrados en la construcción del templo. Cualquier profecía que anunciara la destrucción del templo "tenía que ser interpretada como una declaración de guerra por parte de aquellos que habían construido el templo con sus propias manos y cuya posición social dependía de esta misma construcción." Los campesinos que vivían fuera de la ciudad sufrían económicamente por la gran cantidad de capital que se sacaba del campo y se invertía en el templo y su mantenimiento. Llama la atención el hecho de que todas las profecías bíblicas dirigidas contra el templo fueron lanzadas por hombres del campo (Miqueas de Moreseth, Urías de Kiryath Yearim, Jeremías de Anatot, Jesús hijo de Ananías).
Todos los levantamientos populares en Jerusalén, antes de la destrucción del templo, ocurrieron durante las grandes fiestas cuando la ciudad estaba llena de campesinos. Según Josefa, los zelotes (en su mayoría de origen campesino) casi siempre asesinaban sacerdotes ricos y otros miembros de la aristocracia del templo y de la ciudad santa. Estos datos llevan a Theissen a concluir que en el tiempo de Jesús existía una fuerte antipatía entre el campo y la ciudad santa. En opinión de Theissen, la profecía de Jesús sobre el templo es en parte una protesta contra la explotación de los campesinos por los habitantes de Jerusalén. Es una protesta contra el uso de la religión para justificar la dominación de un grupo de personas sobre otro. Así, Theissen declara que la protesta de Jesús es una "llamada a la libertad frente a toda determinación extraña" (Theissen 1985.79-101).
b. En segundo lugar, las palabras de Jesús en Juan 2.19 eran una profecía de su resurrección. Juan dice que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, según el principio hermenéutico Scriptura Scripturam interpretatur (La Escritura se interpreta con la Escritura), este sería el significado de las palabras de Jesús, aunque las investigaciones de Theissen son valiosas para hacemos entender mejor el contexto histórico de este pasaje. Ya en Juan 1.14 el evangelista dice que "aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria." En el tiempo del A.T. la gloria de Jehová moraba en el tabernáculo y luego en el templo. La Biblia describe la dedicación del templo de Jehová en Jerusalén por el rey Salomón así: "Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová" 1 Reyes 8.10-11. Pero con la encamación, Jesús ha pasado a ser el verdadero templo de Dios, el nuevo templo, el lugar donde está presente la gloria de Dios. Uno de los temas principales del cuarto evangelio es Jesús como el verdadero templo de Jehová. Es parte del plan del evangelista Juan, mostrar a través de toda su obra, cómo Jesús reemplaza y cumple las funciones de todas las instituciones y ceremonias del A.T. En la primera parte del capítulo vimos cómo Jesús reemplaza las aguas de purificación con el nuevo vino de su Espíritu.
En Juan 2.13-22 vemos cómo Jesús reemplaza, no sólo la fiesta de la pascua, sino también el templo en el cual se sacrificaban los corderos pascuales.
c. En tercer lugar, las palabras de Jesús de que reedificaría el destruido templo de Dios, se refieren al establecimiento de la comunidad de sus discípulos como Israel renovado y como templo de Dios. Cuando el Buen Pastor me crucificado, las ovejas de su redil fueron esparcidas. La crucifixión de Jesús no solamente fue un intento de acabar con la vida del Buen Pastor, sino también con la comunidad que había fundado. Jesús, hablando de su muerte, recordó a sus discípulos de la profecía que decía: "Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas" Marcos 14.27 y Zacarías 13.7. San Pablo dice a los corintios: "...vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo" 1 Corintios 6.19. A la luz de éstos y otros textos, debemos entender que Jesús está profetizando la resurrección, no sólo de su cuerpo físico, sino también de la comunidad de sus discípulos. En efecto, Jesús dice: 'Destruid mi iglesia, y en tres días la levantaré.' Veremos que cuando Jesús resucita de entre los muertos, la primera cosa que hace es buscar a sus ovejas dispersadas, para reunirías nuevamente en la comunidad del nuevo templo. En Juan 20 y 21 veremos cómo Jesús busca a María Magdalena, a los discípulos reunidos detrás de puertas cerradas, a Tomás y a los siete pescadores, para levantar y reconstruir el templo del nuevo Israel que había sido destruido, y sus miembros dispersados.
2.20: Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?
Jesús había hablado de levantar el templo en tres días. Los judíos preguntan: "¿Cómo será posible esto, si el rey Heredes tardó 46 años para reconstruir este templo, que fue edificado hace más de quinientos años cuando los cautivos judíos regresaron de Babilonia?" Esta referencia cronológica nos indica cuándo pronunció Jesús estas palabras. Heredes comenzó la reconstrucción del templo en el año 19 a.C. Los judíos le dicen a Jesús que ya van 46 años desde que Heredes comenzó la obra de reconstrucción. Esto nos lleva al año 28 d.C., es decir, el primer año del ministerio de Jesús y no el último. Esto ha llevado a un conocido investigador del evangelio según San Juan a concluir que la purificación del templo en Juan 2.13-22 ocurrió entre el 28 de abril y el 5 de marzo del año 28 d.C. (Robinson 1985.157).
2.21: Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Estas palabras de explicación del evangelista son típicas del evangelio según San Juan. Ya que el propósito del evangelista es que todos sus lectores lleguen a creer en Jesucristo y tengan vida eterna en él, se esmera en explicarles el significado de sus acciones, dichos y señales. El evangelista sabe que si él no guía al lector, se podría perder el verdadero significado de lo narrado. Las personas con las que conversa Jesús en el cuarto evangelio a menudo entienden, oyen y ven sólo superficialmente, sin comprender el verdadero significado de lo que está pasando. Con sus comentarios y explicaciones el evangelista está actuando como el instrumento del Espíritu Santo, para guiar a los creyentes a toda la verdad (Juan 16.13).
2.22: Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Los discípulos no entendieron muchas cosas que hizo y dijo Jesús hasta después de la resurrección. Cuando ocurrió la purificación del templo, el Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre los discípulos para ayudarles a ver el verdadero significado de muchas palabras de Jesús. Sólo a la luz de lo que pasó en la cruz y en la resurrección, el paracleto abrió los ojos de los discípulos para que entendieran las palabras sobre la destrucción y reedificación del templo. La cruz y la resurrección, que constituyen la señal más grande de Jesús, son la clave que nos ayuda a ver la gloria de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Muchas veces hay cosas que leemos en la Biblia, o que suceden en nuestras propias vidas, que no podemos entender. Sólo a la luz de la cruz y de la resurrección es que se abren también nuestros ojos. Con la ayuda del mismo paracleto podemos aplicar los relatos de la Escritura a nuestras propias vidas y a las de nuestras comunidades.
2.23-25: Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos; y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre.
Martín Lutero (Pelikan 1957:253) asevera que Juan 2.23-25 tiene dos propósitos: 1) Enfatizar que Jesús, por ser verdadero Dios, conoce los corazones humanos. No podemos engañarlo con palabras bonitas y con bellas acciones extemas de supuesta santidad y piedad. El Señor puede ver si nuestras palabras y acciones proceden de una fe verdadera o no. 2) Advertimos de la insuficiencia de una fe superficial o una "fe de leche" que se basa solamente en los milagros o señales de Jesús. No sería correcto concluir con muchos intérpretes que una fe es falsa o incompleta por el simple hecho de que haya sido despertada por las señales de Jesús.
Nuestro evangelista pone tanto énfasis en las señales de Jesús en el cuarto evangelio precisamente porque ellas ayudan a despertar una fe verdadera en él. Sería mejor afirmar que debemos sospechar de una fe basada solamente en señales. En el cuarto evangelio las señales siempre van acompañadas por la Palabra. Una fe verdadera se basa no solamente en las señales sino en las señales ligadas a la palabra de Jesús.
Las señales sin la Palabra pueden ser malentendidas, porque la Palabra es el instrumento del Espíritu Santo para revelar el verdadero significado de la señal. Hay que entender lo que dice el evangelista en 2.23-25 a la luz del relato que sigue, la historia del encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo entra en el escenario como representante de los muchos que "creyeron en su nombre al ver las señales que hacía", pues, según Juan 3.2 Nicodemo dice: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él." Como veremos en el próximo capítulo, Nicodemo, como muchos en Juan 2.23, no tiene problemas en afirmar la veracidad de las señales de Jesús. El problema de Nicodemo es que no entiende las palabras de Jesús, por lo tanto, no percibe el significado de las señales. La fe de Nicodemo es una fe en Jesús como un gran maestro o rabí. Nicodemo cree en Jesús como un gran taumaturgo enviado por Dios para realizar prodigios y milagros pero no tiene fe en Jesús como el Verbo encamado, el Cordero de Dios, o el Salvador del mundo. En un sermón predicado por Lulero el 16 de marzo de 1538 (Pelikan 1957:251-262) el reformador exhorta a sus oyentes a seguir el ejemplo de Jesús en no confiar en todo lo que dicen y hacen los hombres que profesan creer en Jesús. Citando las obras y la santidad de grandes hombres de Dios como Ambrosio, Agustín, Jerónimo, San Bernardo y San Francisco, Lutero nos recuerda de que a pesar de su santidad esos hombres también escribieron muchas cosas que contradicen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto sería una gran equivocación concluir que debemos fiamos en estos santos y seguirles en todo puesto que hacían muchas cosas buenas. Podemos seguir su ejemplo cuando predican a Cristo y cuando nos llaman a confiar solamente en su nacimiento, crucifixión y resurrección, pero cuando nos hablan de penitencias, purgatorio, rosarios, hábitos monásticos y otras tonterías debemos seguir a Cristo y no a ellos. De igual manera, nosotros, los seguidores de Jesucristo hoy en día debemos tener el mismo cuidado de no fiamos ciegamente de todos los que afirman creer en el Señor. En América Latina muchos teólogos siguen a Jesús y profesan fe en él porque se han ado cuenta de cómo Jesús en su ministerio se identificó con los pobres y los marginados y se opuso a las élites que los oprimían. Aunque muchos de esos teólogos están dispuestos a confesar a Jesús como libertador, sin embargo, como Nicodemo, todavía no están preparados a confesar que es por el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz que pobres y ricos son invitados a entrar en el reino de Dios. Mientras que podemos afirmar y seguir la praxis libertadora de muchos teólogos latinoamericanos, tenemos que cuidamos en no aceptar sus cristologías si no están dispuestos a arrodillarse ante Jesús y confesar con Santo Tomás: "Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios".
Nota litúrgica: En el leccionario de tres años del himnario ¡Cantad al Señor! Juan 2.13-22 es el santo evangelio para el tercer domingo en Cuaresma para el año B, año de San Marcos.
En el leccionario de cuatro años del grupo litúrgico interconfesional de Gran Bretaña, Juan 2.13-25 es el santo evangelio para el cuarto domingo después de Epifanía en el año D, año de San Juan.